

John Cheever Blog

Muy complacido y emocionado por Los desnudos y los muertos de Mailer. Me impresiona en particular su extensión. Durante la lectura, me desespera la limitación de mi talento. Me parece que con mis otoños rosados y mis crepúsculos invernales no soy de primera categoría... Debo ser excéntrico, cordial, tierno para algunas cosas, reflexivo, subjetivo, obligado a repensar mi prosa por la falta de nobleza de parte de mis materiales.

5 de diciembre*. En parte por sugerencia de mi mujer, he leído atentamente la novela de Saul Bellow. Es la mezcla de francés y ruso que me gusta, la cucaracha y el papel despegado de la pared descrito con precisión y repugnancia. Creo que la fuerza principal de la obra es poética. En parte ("en pie sobre los huesos", etc.) es mala poesía. Me parece que en parte es muy buena. Siempre me ha gustado la luz y me complacen sus descripciones. A través de las opciones desesperadas de mi desdichado espíritu he desarrollado y tratado de descartar un método detallista, pero el de Bellow es impresionante Se trata en definitiva de justificar el sentimiento, la carnalidad y el melodrama en mi propia obra.

El señor Wapshot -el capitán Leander- no andaba por allí. Estaba al timón del Topaze, llevándolo río abajo hacia la bahía. Todas las mañanas de verano, cuando hacía buen tiempo, sacaba la vieja lancha, se detenía en Travertine para enlazar con el tren de Boston y luego cruzaba la bahía hasta Nangasakit, donde había una playa blanca y un parque de atracciones. Había hecho muchas cosas en su vida; fue socio de la compañía de cubertería de plata y recibió legados de algunos parientes, pero no había conservado casi nada, y tres años, la prima Honora le había dado la capitanía del Topaze para tenerle ocupado y que no se metiera en líos. El trabajo era adecuado para él. El Topaze parecía creación suya; reflejaba su gusto por lo romántico y lo disparatado, su amor por las chicas de la costa y por los largos y alocados días de verano con olor a salitre. La lancha tenía una línea de flotación de veinte metros, un viejo motor Harley de una sola hélice y suficiente espacio en la cabina y en las cubiertas para cuarenta pasajeros. Era un cascarón poco marinero que se movía -se decía Leander- como un inmueble, con sus cubiertas abarrotadas de colegiales, prostitutas, hermanas de la caridad y otros turistas, su estela sembrada de cáscaras de huevo duro y papeles de bocadillos, y sus huesos trepidando tan violentamente a cada cambio de velocidad, que la pintura se le desprendía del caso. Pero a Lenader, desde su puesto al timón, la travesía se le antojaba gloriosa y triste. Las maderas de la vieja lancha parecían mantenerse unidas gracias a la luminosidad y transitoriedad del verano y olía a los desechos veraniegos, a zapatillas playeras, toallas, trajes de baño, y a las tablas, baratas y fragantes, de las viejas casetas de baño. Atravesando la bahía, la lancha pasaba sobre aguas que a veces tenían el color violeta de un ojo, el viento de tierra traía a bordo la música del tiovivo y desde allí se podía ver la lejana costa de Nangasakit; el entramado de insensatos paseos, linternas de papel, comida grita y música que acometía al Atlántico en tan frágil mezcolanza que parecía un borde de desperdicios marinos, las estrellas de mar y las pieles de naranja que traen las olas. "Átame al mástil, Perímedes", solía gritar Leander cuando oía la musiquilla del tiovivo. No le importaba perderse la aparición de su mujer en el desfile.
Hubo algunos retrasos en el comienzo del desfile esa mañana. Al parecer, se centraban en torno a la carroza del Club de Mujeres. Una de las socias fundadoras vino a preguntarles a Moses y a Coverly si sabían donde estaba su madre. Le dijeron que no había estado en casa desde la madrugada. Empezaban a preocuparse, cuando la señora Wapshot apareció de pronto en la puerta de la tienda de Moody y ocupó su sitio. El jefe de ceremonias tocó el silbato, el tamborilero, con la cabeza envuelta en una venda ensangrentada, tocó un compás y los pífanos y los tambores empezaron a chillar, desalojando a una docena de palomas del tejado del bloque Cartwihgt. Del río llegó un vientecillo, que trajo a la plaza el oscuro y áspero olor del barro. El desfile recogió sus desperdigados elementos y se puso en marcha.
Los voluntarios del departamento de bomberos habían estado levantado hasta medianoche, lavando y sacando brillo al equipo de la Compañía de Mangueras Niágara. Parecían orgullosos de su trabajo, aunque procuraban tener un aspecto serio. El coche de los bomberos iba seguido por el viejo señor Starbuck, sentado en un coche abierto, vestido con el uniforme del Gran Ejército de la República, a pesar de que era bien sabido que nunca participó en la guerra civil. A continuación venía la carroza de la Sociedad de Historia, donde una descendiente directa, legalizada, de Priscilla Alden sudaba bajo una pesada peluca. Iba seguida de un camión lleno de alegres muchachas de la fábrica de cubertería de plata, que arrojaban cupones a la gente. Después venía la señora Wapshot, de pie ante el atril; una mujer de cuarenta años, cuyo hermoso cutis y correctas facciones podían contarse entre sus dotes de organización. Era bella, pero al probar el agua del vaso sonreía con tristeza, como si ésta estuviera amarga, porque, a pesar de su entusiasmo cívico, tenía un gusto por la melancolía -por el olor de la corteza de naranja y del humo de leña- verdaderamente excepcional. Era más admirada entre las señoras que entre los hombres y puede que la esencia de su belleza fuese el desencanto (Leander la había engañado), pero ella había utilizado todos los recursos de su sexo en esa infidelidad y había sido recompensada con tal aire de nobleza ofendida y luminosa visión, que algunas de sus partidarias suspiraron al verla atravesar la plaza, como si por su cara vieran pasar una vida.
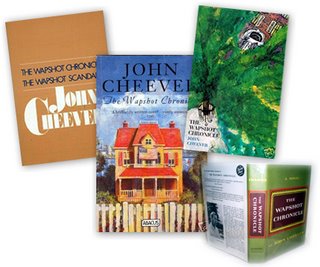
Saint Botolphs era un viejo lugar, un viejo pueblo junto a un río. Había sido un puerto fluvial en los buenos tiempos de las flotas mercantes de Massachusetts y ahora le quedaban una fábrica de cubertería de plata y otras industrias de menor tamaño. Sus habitantes no consideraban que hubiese disminuido mucho ni en tamaño ni en importancia, pero la larga lista de los muertos de la guerra civil, en una placa atornillada al cañón que había en el césped de la plaza, era un recordatorio de lo populoso que había sido el pueblo durante la década de 1860. Saint Botolphs ya nunca podría reclutar tantos soldados. El césped estaba sombreado por unos cuantos olmos grandes y circundado por un cuadrado de fachadas de almacenes. El bloque Cartwright, que formaba el lado occidental de la plaza, tenía en el segundo piso una hilera de ventanas ojivales, tan delicadas y severas como las ventanas de una iglesia. Detrás de estas ventanas estaban la oficina de la Eastern Star, la del doctor Bulstrode, el dentista, la de la compañía telefónica y la del agente de seguros. Los olores de estas oficinas -el olor de los preparados dentales, de la cera de los suelos, de las escupideras y de las estufas de carbón- se mezclaban en el portal, como un aroma del pasado. Bajo una penetrante lluvia otoñal, en un mundo muy cambiante, la plaza de Saint Botolphs daba una impresión de insólita permanencia. En la mañana del Día de la Independencia, cuando el desfile empezó a formarse, el lugar tenía un aspecto próspero y festivo.
Los dos chicos de los Wapshot, Moses y Coverly, estaban sentados en el verde de Water Street viendo llegar las carrozas. En el desfile se entremezclaban libremente los temas espirituales y comerciales, y cerca del Espíritu de 1876 había una vieja carreta de reparto con un letrero que decía: COMPRE EL PESCADO FRESCO AL SEÑOR HIRAM. Las ruedas de la carreta, las ruedas de todos los vehículos que participaban en el desfile, estaban decoradas con papel rojo, azul y blanco, y había cintas por todas partes. También engalanaban la fachada del bloque Cartwright. Colgaban en pliegues sobre la fachada del banco y ondeaban en todos los camiones y carretas.
Los chicos Wapshot estaban levantados desde las cuatro; tenían sueño y, sentados al sol, parecían haber sobrevivido a la fiesta. Moses se había quemado la mano con un cohete. Coverly había perdido las cejas en otra explosión. Vivían en una granja a tres kilómetros del pueblo río abajo, y habían remado contra corriente antes del amanecer, cuando el aire de la noche hacía que el agua del río, al levantarse alrededor del canelete de la canoa y de sus manos, pareciese tibia. Habían forzado una ventana de la iglesia de Cristo, como hacían siempre, y habían tocado la campana, despertando a mil pájaros cantores, a muchos vecinos y a todos los perros dentro de los límites del pueblo, incluyendo al sabueso de los Pluzinski, en Hill Street, muy lejos de allí.
-Son sólo los chicos Wapshot -oyó decir Moses a una voz proveniente de la oscura ventana de la vicaría-. Vuelve a dormirte.
Coverly tenía dieciséis o diecisiete años por aquel entonces; era rubio, como su hermano, pero tenía el cuello largo, con una inclinación de cabeza ministerial, y la mala costumbre de hacer crujir sus nudillos. Poseía una mente alerta y sentimental, y le preocupó la salud del caballo del carro del señor Hiram y contempló con tristeza a los residentes del Hogar del Marinero, quince o veinte hombres muy viejos, sentados en bancos en un camión, que parecían injustificadamente cansados. Moses estaba en la universidad y durante el último año había alcanzado la cima de su madurez física y había demostrado poseer el don de una juiciosa y tranquila autoadmiración. Ahora, a los diez, los chicos estaban sentados en la hierba esperando a que su madre ocupara su sitio en la carroza del Club de Mujeres.
La señora Wapshot había fundado el Club de Mujeres en Saint Botolphs y la ocasión se conmemoraba todos los años en el desfile. Coverly no recordaba un 4 de Julio en el que su madre no hubiera aparecido en su papel de fundadora. La carroza era sencilla. Una alfombra oriental cubría el suelo del carro. Las seis o siete socias fundadoras iban sentadas en sillas plegables, de cara a la trasera del camión. La señor Wapshot estaba de pie ante un atril, llevaba sombrero, tomaba sorbitos de un vaso de agua de vez en cuando y sonreía tristemente a las socias fundadoras o a algún viejo amigo a quien reconocía a lo largo del recorrido. De este modo, por encima de las cabezas de la gente, ligeramente sacudida por el movimiento del carro, exactamente igual que esas imágenes religiosas que llevan en procesión por las calles de la zona norte de Boston en otoño, para aplacar las grandes tormentas en el mar, la señora Wapshot aparecía cada año ante sus amigos y convecinos, y era apropiado que la llevasen por las calles, porque no había nadie en el pueblo que hubiese contribuido más a su ilustración. Ella fue quien organizó una comisión para recaudar fondos con destino a una nueva casa parroquial para la iglesia de Cristo. Fue ella quien recaudó un fondo para el abrevadero de granito que había en la esquina y quien, cuando el abrevadero quedó inutilizado, hizo que se plantaran en él geranios y petunias. El nuevo instituto de enseñanza media que se levantaba en la colina, el nuevo cuartel de bomberos, los nuevos semáforos, el monumento conmemorativo de la guerra, sí, sí, hasta los limpios urinarios públicos de la estación ferroviaria cercana al río, eran fruto del genio de la señora Wapshot. Debía de sentirse satisfecha mientras cruzaba la plaza.


Riegas el césped, cuentas un cuento a los niños, te bañas y a la cama. La mañana es resplandeciente y fresca. Tu mujer te lleva a la estación con el descapotable. Te acompañan los niños y la perra. Desde el momento en que has despertado pareces encontrarte al borde de un júbilo incontenible. El viaje por Alewives Lane hasta la estación parece un paseo triunfal, y cuando ves la estación, los árboles y los escasos pasajeros que esperan bajo el sol matinal, y cuando besas a tu mujer y a tus hijos, das una palmadita a la perra, saludas a los que están en el andén, abres el Tribune y oyes el tren de las 8.22 que se acerca, me parece maravilloso.

 fundador de The New Yorker (primera revista que publicó a Nabokov en los Estados Unidos):
fundador de The New Yorker (primera revista que publicó a Nabokov en los Estados Unidos): Maldito seas, Cheever, ¿se puede saber por qué escribes cuentos tan deprimentes?
Pero no puedo resistirme a comprarlos. Y lo peor de todo es que no puedo comprender por qué.
Despierto antes del amanecer, cansado y lleno de buenas intenciones. No beberás. No harás esto ni aquello, etcétera, etcétera. Crece el canto de los pájaros: aleteos de palomas y cardenales. En medio del ruido me ha parecido oír un loro. "Pedrrito quierre comerr". Me he levantado cansado y cogí el de las 7:44. El río cubierto de bruma. Las voces oídas por encima. "Bueno, primero lo hirvió y después lo asó." El hombre alza la cara y adoptó una actitud de beatitud, como si saboreara otra vez la cena de anoche. "Bueno, pues tenemos uno de esos asadores eléctricos." "No, Nueva York no se parece en absoluto a Chicago; ni punto de comparación." Un cartel en la calle Veintitrés: "NO PIERDA A SU PAREJA POR CULPA DE LA GRASA". Un escaparate lleno de crucifijos de plástico. La superficie de la ciudad es paradójica. Es una superficie reconfortante para los espíritus forjados a base de paradojas. En el sillón del dentista, vuelvo a pensar que soy como el prisionero que trata de escapar de la cárcel por una ruta equivocada. Sin comprobar si la puerta está abierta, sigo cavando el túnel con una cucharilla. Ay, pienso, si pudiera saborear un poco de éxito. Pero ¿me aproximo al éxito ahondando el pozo en que estoy? Por las mañanas, dormida, Mary parece la joven de la que me enamoré. Sus redondos brazos sobre el cobertor. El pelo castaño, suelto. La cualidad perdurable de la seriedad y la pureza.
Bebo mucho porque sostengo que estoy perturbado. En la mesa hablamos sobre el psiquiatra y me parece que me expreso con un rencor nacido del alcoholismo. Vamos a ver una película mala y al salir exclamo: "¿Por qué no contestaste cuando te pregunté si en conjunto nuestra relación no había sido feliz?". "Te respondí con la expresión de mi cara", dijo. Tal vez esbozara una sonrisa dulce. Bebo una sola copa y me siento en la escalera de piedra. En medio de mi angustia, me siento joven, incluso infantil. Me tiendo sollozando sobre la piedra hasta que me doy cuenta de que he adoptado la posición de un felpudo.
Duermo en mi cama, aunque me parece una humillación. Me despierto al amanecer, entre sollozos: "Dadme el río, el río, el río, el río", pero el río que aparece tiene sauces y meandros, no es el que quiero. Parece que hay truchas, de modo que echo el anzuelo y cojo un buen pescado. Una mujer desnuda de pechos redondos se tiende sobre la hierba y me la jodo. La reemplaza Adonis, a quien acaricio brevemente, pero se me antoja un pasatiempo indigno de un hombre maduro. Sigo reclamando mi ancho río, pero parece que han tendido vías ferroviarias a través de los Campos Elíseos, y me dan un arroyo con sauces. Esta mañana tomo una píldora y me parece mejor asumir la plena responsabilidad de todo lo que anda mal. No tiene sentido pasar revista a los rechazos, las peleas que dejan heridas, etcétera. Uno ha salido de muchas situaciones y saldrá de ésta.
-¡Calor! ¡Amor! ¡Virtud! ¡Compasión! ¡Esplendor! ¡Bondad! ¡Sabiduría! ¡Belleza! -Se diría que las palabras tienen los colores de la tierra, y mientras las recito siento que mi esperanza crece, hasta que al fin me siento satisfecho y en paz con la noche.
"Una visión del mundo"
The New Yorker, 29 de septiembre de 1962.
