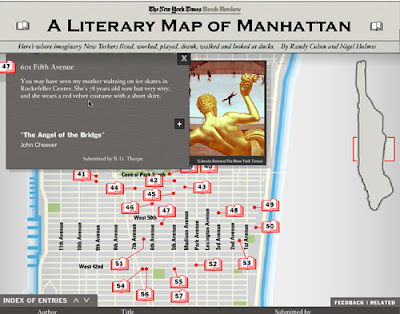El forastero observará quizá que el lugar parece muy silencioso. Es como si hubieran desplazado tierra adentro, alejándose de los sonidos de las zonas salvajes: gaviotas, trenes, gritos de dolor y de amor, cosas que crujen, martillazos, disparos de armas de fuego; ni siquiera hay niños practicando con el piano en ese recinto de acústica desinfectada. Pasan junto a la casa de los Howeston (siete dormitorios, cinco baños, 65.000 dólares) y la de los Welcher (tres dormitorios, un baño y medio, 31.000 dólares). A través del haz de sus faros delanteros, el viento arrastra hojas de olmo amarillas, una tarjeta de crédito, patatas chips, facturas, cheques y cenizas. ¿Habrá canciones para este lugar?, se preguntará quizás el forastero, y las hay. Canciones captadas para los niños y por los niños, canciones para cocinar, canciones para desvestirse, canciones acuáticas y versos eclesiásticos ("Arrojamos nuestras coronas a Tus pies"), madrigales, canciones folclóricas y un poco de música indígena. El señor Elmsford (seis dormitorios, tres baños, 53.000 dólares) desempolva su ajado salterio, que nunca ha conseguido dominar, y entona:
-Colegio Hotchkiss, Yale, matrimonio mediocre, tres hijos y veintitrés años en la Universal Tuffa Corporation. ¿Por qué me siento tan defraudado? -canta-. ¿Por qué todo parece transcurrir sin que yo me de cuenta?
Hay una huida hacia la puerta antes de que empiece su segunda estrofa, pero él sigue cantando:
-¿Por qué todo sabe a cenizas, por qué no hay brillo ni promesa en mis negocios?
Los camareros vacían los ceniceros, el barman guarda con candado las bebidas detrás de una cortina metálica y finalmente apagan las luces, pero él sigue cantando:
-Lo he intentado, lo he intentado, he hecho todo lo que he podido, lo mejor que he podido, ¿por qué entonces estoy tan triste y abatido?
-El local está cerrado, señor -le dicen-, y ha sido usted quien lo ha cerrado.
También hay cantantes positivos.
-Bullet Park está creciendo y no deja de crecer. Bullet Park es el futuro, Bullet Park no hace más que mejorar, no deja de crecer...
¿Estadísticas demográficas? No tenían importancia. La tasa de divorcios era muy baja, el índice de suicidios era secreto, y había un promedio de veintidós víctimas de accidentes de tráfico al año, a causa de una tortuosa carretera que parecía trazada en el mapa por un niño con un lápiz de cera. Los inviernos eran demasiado inclementes para los cítricos, pero excesivamente benignos para los autóctonos abedules blancos.
Hazzard detuvo su coche delante de una casa blanca con las ventanas iluminadas.
-Ésta es la finca que tenía en mente para usted -dijo-. Espero que la señora no esté en casa; como vendedora, no es muy buena. Dijo que iba a salir.
Llamó al timbre, pero la señora Heathcup abrió la puerta. Daba la impresión de que se estaba arreglando para salir, pero sin decidirse del todo. Era una mujer corpulenta, de brillante pelo plateado recogido con un broche, y llevaba puesto un albornoz. En la punta de una de sus zapatillas de seda había una rosa de tela; en la otra, no había ninguna.
-Bueno, puede pasar y mirar -dijo con una voz enronquecida que arrastraba los sonidos-. Espero que le guste y la compre. Empiezo a estar un poco cansada de que la gente venga y me deje huellas de barro por todas partes, para luego decidirse por otra cosa. Es una casa preciosa y todo funciona bien, créame; sé de gente de por aquí que ha vendido casas con cables que eran un peligro, fosas sépticas atascadas, fontanería obsoleta y goteras en el tejado. Aquí no hay nada de eso. Antes de morir, mi marido se aseguró de que todo funcionara a la perfección, y la única razón por la que vendo es que aquí ya no me queda nada, ahora que él se ha ido. Nada en absoluto. No hay nada en un lugar como éste para una mujer sola. Compárelo si quiere con una tribu. A las viudas, las divorciadas y los hombres solteros, los ancianos de la tribu los ponen de patitas en la calle. Cincuenta y siete es mi precio. No es lo que pido, es mi precio definitivo. La comparamos por veinte mil y mi marido la pintó todos y cada uno de los años, antes de morir. En enero, pintaba la cocina; los sábados y los domingos por la noche, ¿comprende? Después pintaba el vestíbulo, el salón, el comedor y los dormitorios, y así hasta el mes de enero siguiente, cuando volvía a empezar por la cocina. Estaba pintando el comedor el día que pasó a mejor día. Yo estaba arriba. Digo que pasó a mejor vida, pero no vaya a creer que murió tranquilamente, cuando dormía. Mientras estaba pintando, oí que hablaba solo. "No lo aguanto más", dijo. Todavía no sé a qué se refería. Después, salió al jardín y se pegó un tiro. Fue entonces cuando descubrí los vecinos que tengo. Puede buscar en todo el mundo, pero nunca encontrará vecinos tan amables y considerados como la gente de Bullet Park. En cuanto se enteraron de la muerte de mi marido, vinieron a consolarme. Serían unos diez o doce; estuvimos bebiendo y fueron tan reconfortantes que casi olvidé lo sucedido. Parecía como si no hubiese pasado nada, ¿me entiende? Bueno, éste es el salón. Cinco metros y medio por diez. Hemos recibido hasta cincuenta invitados para un cóctel, pero nunca hemos tenido la impresión de que estuviera demasiado lleno. Si quiere, le vendo la alfombra por la mitad de lo que me costó. Pura lana. Si su mujer quiere las cortinas, estoy segura de que podremos llegar a un acuerdo. ¿Tiene una hija? Este vestíbulo sería un lugar precioso para una boda, ¿sabe?, para el momento en que la novia arroja el ramo. Pasemos al comedor...