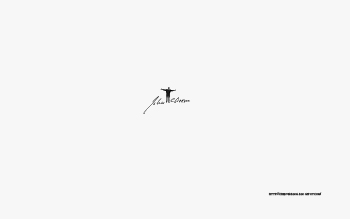31 diciembre 2006
14 diciembre 2006
Regala John Cheever
Angela Vallvey: «Bullet Park, de John Cheever, porque su autor es uno de los grandes narradores del siglo XX, y en esta novela cuenta la historia de los barrios residenciales norteamericanos, donde la clase media pretendió instalar su particular paraíso. Bullet Park es un precedente genial del que seguramente han surgido después American Beauty, Mujeres desesperadas, Magnolia... Cheever es lírico, intenso, mordaz, humorístico, y sus historias divierten en la misma medida que crean desasosiego.».
La Nueva España
14 de diciembre, 2006
La Nueva España
14 de diciembre, 2006
en el Savoy o en la calle Cuarenta y Tres

El señor Bierstubbe metió la mano en el vestido de la señora Zagreb y le desnudó los senos, mientras ella le acariciaba la espalda y le decía: "Pórtate bien, sé juicioso". Sus tetas eran grandes como pavos, relucientes como el mármol y dejaban en sus labios sedientos el sabor suave y variado del aire nocturno. Pero el domingo por la mañana, al despertar, los senos de la señora Zagreb ya no eran un tesoro sino un tormento. Le rodeaban, llenaban el aire de la habitación, le seguían, le tentaban, se agitaban ante su cara. Le siguieron hasta el tren, se sentaron a su lado, le siguieron hasta el club de la calle Cuarenta y Tres y, cuando, se tomó una copa antes de la comida, su deseo de los pechos de la señora Zagreb era casi insoportable.
Diarios, 1963
Foto: mía
12 diciembre 2006
03 diciembre 2006
Miguel Ángel Muñoz leyendo a Cheever

Miguel Ángel Muñoz autor de El síndrome Chéjov y fan declarado de Cheever (¿y quién no?) comenzó ayer la ¿titánica? tarea de comentar semanalmente (y por orden, lo que tiene su mérito dado el orden inexistente con que se han publicado) sus relatos. Comienza el regalo con "La historia de Sutton Place":
El relato cronológicamente más antiguo de los incluidos en la famosa recopilación que logró para Cheever el Pulitzer y la fama mundial, comienza, como El nadador, su relato más famoso, con una resaca.
Katherine y Robert Tennyson solían beber con amigos, y a Deborah le permitían ofrecer el salmón ahumado, y la niña había llegado a la conclusión de que los cócteles eran el eje de la vida adulta.
Un domingo de resaca, y una niña que nunca encuentra a sus padres sobrios en su dormitorio. Estamos en la ciudad, Los Tennyson no disponían de sitio para tener niñera en casa, la primera época de Cheever, lejos aún de las urbanizaciones que él inventó, primer gran constructor inmobiliario de la literatura, diseñó barrios y modeló a sus habitantes, colocándolos en los lugares más convenientes de la maqueta para que pudieran hacer explícitas sus miserias, sus miedos, su condición desgraciada.
Gracias!
30 noviembre 2006
28 noviembre 2006
Beyond the Sea

Un jefe de edición de Doubleday me sugiere por carta que titule mi próximo libro "Perlas cultivadas y otras imitaciones". Qué extraño que un desconocido se tome la molestia de escribir semejante carta
Son perdedores, cursis, trasnochados pero tienen alma y swing y nos gustan.
21 noviembre 2006
Cheever&Lindbergh&Roth

Anoche fui a ver antiguos noticiarios cinematográficos sobre Charles y Anne Lindbergh. Un joven que parece tener la audacia de un joven; para quien el mundo es un desafío fácil de afrontar.Como B. M., audaz y necio. El vuelo trascendente, la sensación de ocupar una posición casi sobrenatural. La recepción en Le Bourget. La adulación de la ciudad de París.Fotografías en el balcón de la embajada. Directo, con dominio de sí. Fotografías en el barco que lo trajo de vuelta. La entrada en el puerto de Nueva York, una celebración mayor que la del final de la guerra.
. Las impulsivas tormentas de papel que nunca se volverían a repetir.
Se enamora de Elisabeth Morrow. La muerte de ésta. La muerte de ésta. Pero mucho antes, Anne; se enamora de ella. Debía de ser una mujer tímida. La boda.
Los viajes en avión. El primer hijo. El pervertido alemán. Casi una perversión de la época. Una locura. Secuestra al hijo, lo mata insensata y cruelmente. Imágenes conmovedoras del niño durante la identificación. Un niño hermoso. El testimonio impasible de L., su decisión de matar al pervertido. Las extrañas simpatías divididas de la prensa. La tristeza de Anne. La muerte de Hauptmann. El nacimiento de otro niño.
El aislamiento de ambos. La infelicidad común. La imposibilidad de divorciarse. La intensificación de la desdicha. El hombre ha envejecido, pero conserva la serenidad y la franqueza de la juventud. Simpatiza con el fascismo, con una élite. Y ella: sus sensaciones son muy distintas, es muy poco lo que se atreve a decir. Hablar con ella hoy: ojos agradables, boca torcida. La tensión ha dejado huellas en su cara. La sensación de estar hablando con Antígona. Un final de tragedia obscena: ella se enamora de un hombre parecido all que mató a su primogénito.
Sería un relato cruel e indiscreto; en cierto sentido, imposible, ya que es difícil encontrar algo, lo que sea, comparable a la travesía del Atlántico. Pero, por decir una trivialidad, parece que aquí nos separamos de Flaubert, porque a diferencia de la Francia de su época, tenemos una jerarquía de semidioses y héroes; son parte vital de nuestras vidas y deberían serlo de nuestra literatura. Si puediera sembrar los campos con una tragedia periodística. Son personajes públicos. La tragedia es pública. Se les conoce. Consideran la publicidad y la intimidad desde el punto de vista de dos soberanos gobernantes. Cuando cierran las puertas de la casa de Englewood, es como se cierran las puertas en Edipo y Medea. Nos dejan afuera.
Diarios, 1952
 LA CONJURA CONTRA AMERICA
LA CONJURA CONTRA AMERICAPHILIP ROTH
Mondadori
496 pgs
Los resultados de las elecciones de noviembre ni siquiera estuvieron igualados. Lindbergh consiguió el cincuenta y siete por ciento del voto popular y, con un triunfo aplastante, ganó en cuarenta y siete estados. Los únicos donde perdió fueron Nueva York, el estado natal de FDR, y, tan sólo por dos mil votos, Maryland, donde la gran población de funcionarios federales votó abrumadoramente por Roosevelt, mientras que el presidente pudo retener –como no le fue posible en ningún otro lugar por debajo de la línea Mason-Dixon– la lealtad de casi la mitad de los votantes demócratas del viejo sur. Aunque a la mañana siguiente a las elecciones predominaba la incredulidad, sobre todo entre los encuestadores, el día después todo el mundo pareció entenderlo todo, y los comentaristas de radio y los columnistas de la prensa presentaron la noticia como si la derrota de Roosevelt hubiera estado predeterminada. Según sus explicaciones, lo ocurrido era que los norteamericanos no habían sido capaces de romper con la tradición de los dos mandatos presidenciales que George Washington había instituido y que ningún presidente antes de Roosevelt se había atrevido a cuestionar. Por otro lado, después de la Depresión, la renaciente confianza tanto de jóvenes como mayores se había visto estimulada por la relativa juventud de Lindbergh y su aspecto elegante y atlético, en tan marcado contraste con los serios impedimentos físicos con los que FDR cargaba como víctima de la poliomielitis. Y estaba también el prodigio de la aviación y el nuevo estilo de vida que prometía: Lindbergh, que ya era el dueño del aire y había batido el récord de vuelo de larga distancia, podía conducir con conocimiento de causa a sus compatriotas al mundo desconocido del futuro aeronáutico, al tiempo que les garantizaba con su conducta puritana y anticuada que los logros de la ingeniería moderna no tenían por qué erosionar los valores del pasado. Los expertos llegaron a la conclusión de que los norteamericanos del siglo XX, cansados de enfrentarse a una crisis cada década, ansiaban la normalidad, y lo que Charles A. Lindbergh representaba era la normalidad elevada a unas proporciones heroicas, un hombre decente con cara de honradez y una voz normal y corriente que había demostrado al planeta entero, de un modo deslumbrante, el valor para ponerse al frente, la fortaleza para moldear la historia y, naturalmente, la capacidad de trascender la tragedia personal. Si Lindbergh prometía que no habría guerra, entonces no la habría: para la gran mayoría de la población era así de sencillo.
Continuar leyendo fragmento de La conjura contra América
Leer entrevista a Philip Roth en El Cultural a propósito de la publicación en España de "La conjura contra América"
Etiquetas:
Charles Lindberg,
La conjura contra América,
Philip Roth
20 noviembre 2006
Cheever&Agee
Jim Agee murió ayer en un taxi. Era muy generoso conmigo y tal vez sería hipócrita e insincero asistir a la misa de difuntos. No éramos buenos amigos. Tenía muchas cualidades, mucha vitalidad. Nuestros ritmos eran diferentes, pero no sé por qué no simpatizábamos. Hoy todo está moteado: masas de oscuridad y resplandor, todo en movimiento. Es un paisaje y una época del año en la que resulta imposible abrigar malos sentimientos.
Piento, y tal vez soy mezquino, que a lo mejor había un desequilibrio entre la relación de la obra de Agee con la gente que la apreciaba y la relación de dicha obra con la de todos los demás. Me entristece pensar que ha muerto.
Diarios, 1955
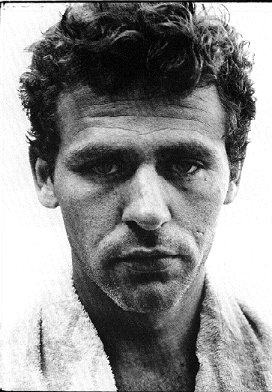
En una novela, una casa o una personalidad deben su significado, su existencia, exclusivamente al escritor. Aquí, una casa o una persona solo tiene su significado más limitado a través de mí: su verdadero significado es mucho más vasto. Es porque existe, vive realmente, como usted y yo, y como no puede existir ningún personaje de la imaginación. Su gran peso, misterio y dignidad residen en este hecho. En cuanto a mí, solo puedo contar en ella lo que vi, con la exactitud de que soy capaz en mis términos: y esto a su vez tiene su categoría principal, no en cualquier capacidad mía, sino en el hecho de que yo también existo, no como obra de ficción, sino como un ser humano. Debido a su peso inconmensurable en la existencia real, y debido al mío, cada palabra que digo de ella tiene inevitablemente una especie de inmediatez, una especie de significado, en absoluto necesariamente 'superior' al de la imaginación, sino de una clase tan diferente, que una obra de la imaginación (por muy intensamente que la extraiga de la Vida) solo puede como máximo imitar débilmente una mínima parte de ella.
Elogiemos ahora a hombres famosos
James Agee y Walker Evans
Seix Barral, 1993
Jim Agee era un Poeta de la Verdad; un hombre que no se preocupaba en absoluto por su apariencia, solamente por su integridad. Ésta la preservaba como algo más valioso que la vida. Llevaba su amor por la verdad hasta el extremo de la obsesión. En Let Us Now Praise Famous Men su descripción de los objetos de una habitación era detallada hasta el punto de constituir un homenaje a la verdad. Durante una fracción de eternidad esos objetos existieron en una colocación determinada dentro de un espacio circunscrito; eso era verdad. Y la verdad era digna de ser contada.
John Huston
A libro abierto (Memorias)
Espasa Calpe, 1986
Publicidad: mi miniweb sobre Jim Agee
16 noviembre 2006
Cheever&Roth
Tomo una copa y voy con los dos perros a la estación a esperar a Philip Roth. Es inconfundible y de lejos lanzo un aullido jubiloso. Joven, acomodaticio, brillante, inteligente, tiene el aire juvenil de quien contempla casi todas las cosas como si generaran un calor insoportable.No es melindroso, pero aparta la cabeza d eun plato de carne como si estuviera ardiendo. Se ha divorciado de una chica que me parecía una delicia. "Ni siquiera quiere devolverme los patines de hielo." La conversación gira hacia el tema sexual -polla y cojones, Genet, Rechy- pero sus observaciones me parecen interesantes, sutiles e ingeniosas.
Diarios, 1963
Leo las descripciones de Roth sobre las masturbaciones en Jersey y otros lugares, y me intereso por el pellizco con tres dedos, el movimiento con la mano cerrada, el orgasmo de cuatrocientas caricias, etc. Sus historias de juventud no tienen nada que ver con mis crónicas cristalinas sobre la tía artista y el primo que interpretaba a Beethoven. Mis padres no eran judíos, nuestra casa era grande y estaba bien provista. Observo que mi curiosidad está despierta, pero mi interés no tarda en flaquear. Sentado en la primera fila de un teatro de variedades, F. advirtió que su vecino de asiento se la meneaba y le preguntó amablemente por qué lo hacía. El hombre le explicó que después de hacerlo durante un rato, acababa por salir un líquido blancuzco que provocaba una sensación maravillosa. F. lo ensayó en su casa y al día siguiente me lo contó en el colegio. Esa noche, tendido en la cama, me masturbé mientras oía las filosofías de un comentarista radiofónico. El orgasmo fue estremecedor; el remordimiento, apabullante. Pensé que había desoído la voz paternal de la radio. F. y yo solíamos masturbarnos mutuamente en los cines, restregarnos el uno contra el otro en las duchas del club de golf. Cierto día lluvioso, en la colonia de verano, cuando no teníamos nada que hacer, nos acostamos en parejas por turnos. Primero me tocó un irlandés llamado Burke, con una polla muy grande y un abrazo muy paternal. Luego pasé a la cama de F., pero después de acabar nos vestimos y, ya bajo la lluvia, fuera de la tienda, juramos dejar de hacernos pajas. No recuerdo cuánto tiempo respeté el juramento, pero en general mis masturbaciones era una auténtica extensión del amor. Roth siempre está solo y jamás pone en tela de juicio su virilidad, aunque suele decir que se salvó de ser homosexual por pura suerte. Entonces vuelvo al misterio amargo, tan amargo como legítimo. Sostengo que disfruto de una virilidad invencible y si no es así, seguiré sosteniéndolo. Pero me asusta la indefinición, me aterra la idea de ser homosexual, me asusta y me avergüenza recordar que G. me la chupo, que P. no quiere casarse ni tener casa e hijos, y rechazo de plano que me ha faltado valor para vivir mi instinto homosexual frente a la censura del mundo. El mundo no me parecía tan despreciable.
Diarios, 1968

Con Drenka era como arrojar un guijarro a un estanque. La penetrabas y las ondulaciones se desovillaban sinuosamente desde el punto central hacia afuera, hasta que todo el estanque ondulaba con una luminosidad estremecida. Cada vez que, de día o de noche, tenían que poner fin a la sesión, era porque Sabbath no sólo se encontraba en el límite de su resistencia, sino que, grueso y con más de cincuenta años, lo había rebasado peligrosamente.
-En tu caso, correrte es una industria -le decía-, eres una fábrica de orgasmos.
-Carroza -replicaba Drenka, una palabra que él le había enseñado, mientras Sabbath trataba de recobrar el aliento-, ¿sabes lo que quiero la próxima vez que se te empine?
-No sé en qué mes será eso. Si me lo dices ahora, cuando llegue el momento no me acordaré.
-Es igual, quiero que me la metas hasta el fondo.
-¿Y entonces qué?
-Entonces me pones del revés encima de tu polla, como si te quitaras un guante.
El teatro de Sabbath
Philip Roth
Ver reportaje completo de Lars Tunbjork
14 noviembre 2006
Cita
Ciertas obras de arte despiertan más interés por sus creadores que por la forma en que han sido creadas generalmene porque en esa clase de obras se identifica algo que hasta ese instante parecía una percepción íntima e inexplicable, y uno se pregunta: ¿quién es ése que me conoce, y cómo?
"El halcón decapitado" (1946)
Cuentos completos
Truman Capote
12 noviembre 2006
Una fuerza única [William Styron]

Por Rodrigo Fresán
En julio de 1989, el mensuario Esquire tuvo la audacia y la graciosa incorrección política de –con el título de Oh, My God, What’s This?– publicar “la polaroid tomada a escondidas” de una suerte de organigrama/power-play del establishment literario norteamericano. Un esquema con forma de pirámide construida a base de post-its. Este “objeto tan desagradablemente feo” –reían con malicia los redactores del mensuario– había sido una leyenda urbana desde hacía años y, ahora, finalmente era descubierto dentro de un trastero de “una pequeña firma consultora de Madison Avenue”. Allí, en cada uno de sus aproximadamente doscientos papelitos autoadhesivos de color amarillo, ordenados, de arriba hacia abajo y de mayor a menor, en hileras cada vez más anchas, se leía el nombre de un escritor Made in USA. La soledad en la cumbre era para Saul Bellow. Bajo él se ubicaban John Updike y Norman Mailer. Y en la tercera fila descendente, aparecían Eudora Welty, Philip Roth y William Styron.
Los tiempos han cambiado: Bellow ya no está, cabe pensar que el trono es hoy ocupado por Roth, Welty también se ha ido, Updike mantiene su puesto, Mailer ha perdido unos cuantos puntos, Cormac McCarthy (por entonces a mitad de pirámide,) ha ascendido varias posicione), J. D. Salinger continúa siendo un sólido fantasma embrujando la cuarta hilera (entonces habitada por Tom Wolfe, John Irving e Isaac Bashevis Singer) y, desde los cimientos, trepa lento pero sin pausa toda una nueva generación por entonces inédita y más que dispuesta a reclamar su sitio lo más cerca posible del sol.
Y la pregunta es cuándo muere realmente un escritor: cuando deja este mundo, cuando deja de publicar, cuando deja de escribir o cuando deja de ser leído.
William Styron (1925-2006) murió hace poco más de una semana en su casa de Martha’s Vineyard, no publicaba un libro desde 1993, y difícilmente podía ser considerado, aquí y ahora, un escritor canónico y reverenciado (tal vez pueda entenderse a Richard Ford, otro sureño “raro”, como su único pero muy lateral sucesor, quizá Pat Conroy sea un Styron más que bastardo) y mucho menos un autor al que demasiados recién llegados o próximos a arribar quieran emular o tal vez vencer (no está de más apuntar que todos sus libros fueron traducidos a nuestro idioma pero que hoy todos, menos uno, están descatalogados en castellano). Y, aún así, a la hora de las elegías, la obra no muy amplia pero sí poderosa de Styron parece agrandarse no por su modernidad sino por todo lo contrario: por un vigor resistente que alude a lo ancestral, a tiempos en que las tierras de las letras estadounidenses estaban habitadas por unos pocos pero auténticos e indiscutibles titanes. Así, Styron desciende directamente del –luego del fundante y conformado por Melville, Hawthorne y Twain– segundo Triple Big Bang: de Ernest Hemingway, de Francis Scott Fitzgerald y, especialmente, de William Faulkner. Y Styron ocupó, a regañadientes, el sitio de “narrador del Sur” dentro de una notable generación en la que primaban lo judío (Roth y Malamud y Salinger) o lo wasp (Cheever y Updike y Shaw) o un puñado de inasibles francotiradores (Mailer y Vonnegut y los experimentales comandados por Barthelme). Una época en la que las invocaciones a los pantanos del “más abajo” estaban, por lo general, ahogadas en cierto elemento freak-folk más que bien representado por Flannery O’Connor, Carson McCullers y el primer Truman Capote. En cualquier caso, a Styron (más allá de la transparente evidencia de su primera novela publicada a los 26 años: la en su momento muy celebrada y ganadora del prestigioso Prix de Roma Tendidos en la oscuridad, de 1951 narrando la decadencia de una familia disfuncional de su Virginia natal y, monólogo interior mediante, el posterior suicidio con salto desde un rascacielos de Manhattan de Peyton Loftis, una joven caída en desgracia) la etiqueta de faulkneriano siempre le molestó. Styron prefería pensarse como escritor enrolado no en un determinado territorio sino en un Gran Tema: el eterno combate entre el Bien frente al Mal. Toda su obra se compone, en buena parte, de variaciones sobre este asunto que, en su caso, no buscaba la Gran Novela Americana sino el hallazgo de la Gran Novela a Secas creciendo, según sus propias palabras, sobre “la catastrófica propensión de los humanos a dominarse los unos a los otros”. Lo que no impidió, claro, que ese programa vital se correspondiera con el de sus mayores: fue un alumno difícil (pasó por demasiadas academias del tipo disciplinante), se alistó en el ejército llegando a teniente (aunque la Segunda Guerra Mundial terminó antes de que él zarpara desde San Francisco hacia Japón), se lanzó a la conquista de la gran ciudad (New York, donde trabajó como aprendiz de escritor en la editorial McGraw-Hill, experiencia que recordaría, con acentos tragicómicos, en los tramos más logrados de La decisión de Sophie), volvió a enrolarse para el combate (en Corea, la baja fue por problemas en la vista) y marchó a París (donde formó parte, en 1953, del grupo fundador de la mítica The Paris Review).
Fue entre Francia e Italia –luego de la perfecta nouvelle “de ejército” La larga marcha, serializada en revista en 1952 y editada como libro en 1956 y de un tan sonado como absurdo pleito de machos cabríos con el siempre dispuesto a la lucha Mailer que los mantuvo enemistados por casi un cuarto de siglo– que Styron escribió su incomprendida por la crítica pero alabada por el difícil Capote Esta casa en llamas (1960). Tumultuosa novela sobre la experiencia del expatriado en cuyo centro arde, mefistofélico, el duelo mítico-existencial, con reminiscencias de Dostoievski y Mann, entre un cínico y joven millonario que intenta poseer a un idealista pintor y donde destacan (en lo personal, lo primero que recuerdo y lo que más admiro cuando pienso en Styron) las deslumbrantes páginas de apertura narrando un casi infernal viaje en automóvil desde Salerno a Sambuco.
Su proyecto siguiente –previa documentación de largos años– fue polémico: Las confesiones de Nat Turner (1967). Allí, con modales muy a la moda de fiction non-fiction, Styron investigaba e imaginaba la gran rebelión de esclavos acontecida en Virginia, en 1831, protagonizada por el carismático rebelde del título y en la que murieron cincuenta y cinco blancos. Los negros lo acusaron de racista estereotipador (en especial por pasajes en los que Turner se imaginaba violando a una joven blanca; ver el libro William Styron’s Nat Turner: Ten Black Writers Respond) y los retógrados sureños lo condenaron por traicionar a su linaje (al enaltecer la figura de un predicador rebelde y proclive a visiones apocalípticas). Ni unos ni otros impidieron que la novela se llevara el Pulitzer de 1968 y Styron se limitó a argumentar que para él “la esclavitud constituía algo que había aniquilado a negros y blancos, a toda un sociedad”.
Styron escribió y estrenó entonces la casi obligatoria obra de teatro con la que fracasa todo grande desde Henry James (In the Clap Shack, 1973) y demoró casi diez años en terminar su siguiente novela que se convertiría en su éxito más grande: La decisión de Sophie (1979) se proponía –y en buena parte conseguía– ser la gran novela sobre la imposibilidad de escapar a la onda expansiva del Holocausto. Otra vez polémico –los judíos le recriminaron que su heroína fuera católica–, lo que buscaba y encontraba aquí Styron en realidad trascendía a un determinado momento histórico y crecía como desesperada historia de amor loco entre la sufrida polaca Sophie y el brillante y demencial judío Nathan desenvolviéndose y enredándose ante los ojos atribulados de Stingo, joven alter-ego de Styron quien, al final, descubría que sólo quería salir vivo de allí para poder ponerlo todo por escrito lo más rápidamente posible. La exitosa adaptación cinematográfica de 1982, escrita y dirigida por Alan J. Pakula, consagró a Meryl Streep como nueva gran dama del celuloide, descubrió al actor Kevin Kline, y elevó a la novela a la categoría de clásico moderno y best-seller rampante.
Styron hizo tiempo –antes de retornar a su proyecto de toda la vida, una gran novela sobre los marines a titularse The Way of the Warrior– publicando un volumen de ensayos titulada This Quiet Dust and Other Writings (1982) donde destacaban su apreciaciones del Sur, sus recuerdos de juventud, su defensa de Nat Turner y sus encendidos tributos a Francis Scott Fitzgerald y Robert Penn Warren entre otros, y una deslumbrante crónica de los funerales de William Faulkner escrita para Life –que se traducen en estas páginas–.
Entonces ocurrió lo imprevisible pero de ningún modo inesperado: Styron –al igual que su padre años antes– se hundió, en 1985, en las aguas oscuras de una depresión crónica que resultó casi terminal y lo arrancó para siempre de una rutina de trabajo hasta entonces felizmente invulnerable: dormir hasta el mediodía, almorzar con su mujer, recados varios por la tarde, escribir cuatro horas hasta la hora del cocktail con amigos, cena y, después, leer y escuchar música hasta el amanecer. Recuperado pero herido de por vida, Styron publicó un estremecedor testimonio sobre la experiencia en Vanity Fair en 1989 que ampliaría a libro al año siguiente y que alcanzaría grandes ventas convirtiendo a su autor en habitual y resignado panelista sobre el tema. Entonces, Styron afirmaría que “ya no contemplo mi carrera de escritor como una sucesión de grandes cimas” sino como un “paisaje sucediéndose en una serie de vistas menos espectaculares pero igual de resonantes que aquellas dramáticas y wagnerianas cumbres que alguna vez escalé”. De ahí que abandonara definitivamente The Way of the Warrior rescatando varios fragmentos introductorios para convertirlos en los tres magistrales cuentos publicados primero en Esquire y luego reunidos en Una mañana en la costa: Tres relatos de juventud (1993) a los que definió como “reescrituras ideales de mi pasado”.
Una exhaustiva biografía –William Styron: A Life, firmada por James. L. W. West III– apareció en 1998 y cerraba con una breve nota donde se afirmaba que “Styron continúa dando sus paseos diarios con paso firme y, a los 72 años, sigue siendo innovador y productivo”. Pero nada nuevo subió a la superficie o escaló las montañas y, días atrás, su rival y amigo Mailer declaró a pie de féretro que “Ningún otro escritor de mi generación tuvo un sentido tan omnisciente y exquisito de lo elegíaco. En los años por venir su obra se recordará como dueña de una fuerza única”. Habrá que esperar a ver y leer qué ocurre con –a menos que haya dejado instrucciones y prohibiciones explícitas– la vida post-mortem de Willian Styron que ahora comienza y que, quién sabe, tal vez, vaciando cajones, lo devuelva a las planos más altos de esa pirámide inexistente pero cierta, “desagradablemente fea”, en la que habitan, juntos, faraones y albañiles iluminados por los rayos de divinidades invisibles pero implacables que finalmente son, desde el principio de los tiempos, los todopoderosos lectores.
Leer crónica "Muerto el 7 de julio" de William Styron del entierro de Faulkner
Casi milagrosamente, inquietándolo, una mínima sugerencia de sonrisa apareció en las comisuras de su boca; se acercó a Milton y se sentó en el brazo del sillón. Milton pensó que aún había algo imponentemente juvenil en ella pese a todo: las quejas, los dolores de cabeza, los momentos de histeria espectral y de ojos saltones. De manera inexplicable, pensó en Helen, nada más que un segundo, cabalgando por Central Park años atrás. ¿De dónde había salido todo lo demás? ¿Cuándo?
William Styron
Plaza & Janés, 1983
Etiquetas:
Rodrigo Fresán,
William Faulkner,
William Styron
07 noviembre 2006
a Philip Larkin
Alan Bennett lee "Aubade" con New Order de fondo
Philip Larkin
Four Seasons In One Day to Philip Larkin por Crowded House
Aubade
I work all day, and get half-drunk at night.
Waking at four to soundless dark, I stare.
In time the curtain-edges will grow light.
Till then I see what's really always there:
Unresting death, a whole day nearer now,
Making all thought impossible but how
And where and when I shall myself die.
Arid interrogation: yet the dread
Of dying, and being dead,
Flashes afresh to hold and horrify.
The mind blanks at the glare. Not in remorse
- The good not done, the love not given, time
Torn off unused - nor wretchedly because
An only life can take so long to climb
Clear of its wrong beginnings, and may never;
But at the total emptiness for ever,
The sure extinction that we travel to
And shall be lost in always. Not to be here,
Not to be anywhere,
And soon; nothing more terrible, nothing more true.
This is a special way of being afraid
No trick dispels. Religion used to try,
That vast, moth-eaten musical brocade
Created to pretend we never die,
And specious stuff that says No rational being
Can fear a thing it will not feel, not seeing
That this is what we fear - no sight, no sound,
No touch or taste or smell, nothing to think with,
Nothing to love or link with,
The anasthetic from which none come round.
And so it stays just on the edge of vision,
A small, unfocused blur, a standing chill
That slows each impulse down to indecision.
Most things may never happen: this one will,
And realisation of it rages out
In furnace-fear when we are caught without
People or drink. Courage is no good:
It means not scaring others. Being brave
Lets no one off the grave.
Death is no different whined at than withstood.
Slowly light strengthens, and the room takes shape.
It stands plain as a wardrobe, what we know,
Have always known, know that we can't escape,
Yet can't accept. One side will have to go.
Meanwhile telephones crouch, getting ready to ring
In locked-up offices, and all the uncaring
Intricate rented world begins to rouse.
The sky is white as clay, with no sun.
Work has to be done.
Postmen like doctors go from house to house.
Philip Larkin
Four Seasons In One Day to Philip Larkin por Crowded House
Cita
Atravesaremos el aire tenebroso con los brazos abiertos -gritó- y los pies extendidos como colas de delfines, y creeremos que nunca llegaremos al agua hasta que de repente nos rodee la tibieza y las olas nos besen y acaricien
El pirata de la costa
F. S. Fitzgerald
Cuentos
06 noviembre 2006
solo, no sé por qué, tengo miedo

Rostro delgado, hermoso, mejillas hundidas, cabello tupido, barba rala, apenas aparente todavía, el surco de la boca serio y doloroso, mirada extraordinaria, penetrante, sensible y profunda a la vez, aire modesto, aire de muchacha (unos años más tarde, Tolstoi decía de Chéjov: "Anda como una señorita"), así era Antón Chéjov hacia 1886, el año en que se hizo célebre. Tenía veintiséis años. Vivía en una época en la que esa edad es la de un hombre que se acerca a la madurez. A los treinta años, en la Rusia del siglo XIX, un hombre se encontraba en la mitad de su vida; a los cuarenta años, era casi un anciano. Chéjov no se veía a sí mismo en plena juventud, en plena formación; se inclinaba ya hacia un pasado. Y ese pasado le inspiraba desagrado, casi vergüenza.
"Un joven, hijo de siervo, de un pequeño tendero, criado en el respeto a las jerarquías (el tchin), al besamanos de los curas, a la idolatría del pensamiento de los demás, agradecido por cada pedazo de pan, azotado a menudo..., haciendo sufrir a los animales, a quien le gustaba cenar en casa de parientes ricos...", ése es el retrato que hace de él mismo unos años más tarde, retrato severo e injusto, sin duda, pero lo que era cierto era un deseo de perfeccionamiento, ese lento trabajo sin descanso hasta su muerte. A pesar de los deseos de los lectores y de la crítica, la obra de Chéjov no enseña nada. Nunca pudo decir sinceramente, como lo hacía Tolstoi: "Actuad así y no de otra forma..." A veces intentó expresarse de ese modo, acuciado por sus conocidos; pero sus palabras sonaban falsas. En cambio, sus cartas, su vida trazan ante nosotros la admirable imagen de un hombre que, nacido justo, sensible y bueno, se esforzó sin parar por ser mejor, más tierno, más caritativo todavía, más cariñoso, más paciente, más sutil. Poco a poco, esto le condujo a un peculiar resultado: cuanto más mostraba a los demás su simpatía, menos la experimentaba en el fondo de su corazón. Todos aquellos que conocieron íntimamente a Chéjov hablan de una cierta frialdad que en él era como un cristal inalterable. "Su primera impresión estaba casi siempre envenenada por una especie de desgana, de frialdad, de enemistad." Kuprin escribe de él: "Podía ser bueno y generoso sin amar, tierno y atento sin apego. En cuanto Chéjov conocía a alguien lo invitaba a su casa, lo invitaba a cenar, le ayudaba, y después, en una carta, describía eso con un sentimiento de fría lasitud."
¿Apenas era capaz de amar porque era demasiado inteligente y lúcido? ¿Había un desacuerdo en su corazón y en su vida, que le obligaba a entregarse demasiado a personas que le resultaban indiferentes para, después, y apresuradamente, retractarse? ¿Escondía sencillamente, con doloroso pudor, sus verdaderos pensamientos? Búnin, uno de los críticos más sagaces y más finos, pronunció sin duda palabras definitivas sobre Chéjov. "Lo que tenía lugar en el fondo de su alma, ninguno de los que le estaban más próximos lo supo nunca con certeza."
Y el propio Chéjov, en un cuaderno íntimo, anota: "Así como estaré acostado, solo en la tumba, así, en el fondo, vivo solo." Solo... Tenía, sin embargo, una numerosa familia, muchos amigos y lectores. A partir de ese año 1886, estuvo rodeado de un círculo cada vez más brillante de admiradores. Tchaikoski, Grigoróvich, Korolenko y otros más... los nombres más conocidos, los hombres más inteligentes visitaban la casa de Moscú, en donde vivía la familia Chéjov. Era un edificio de dos pisos, "que parecía una cómoda", una casa siempre abierta de par en par, en la que se podía entrar como Pedro por su casa, según la costumbre rusa. "A Antón le gusta la gente", decían sus parientes. "Antón sólo está a gusto en medio del bullicio, de las conversaciones, de las risas", decían sus hermanos. ¿Quizás era verdad? "Necesito gente a mi alrededor, confesaba, porque solo, no sé por qué, tengo miedo."
La vida de Chéjov
Irene Nemirovsky
Noguer, 1990
Traducción de Adela Tintoré
pág. 84, 85, 86
en El baile Irene Nemirovsky aprendió algunas lecciones de Chéjov
a Neuman también
Aún con resistencia, admite que más allá de Borges, Cortázar y de Monterroso, admira a cuentistas como el mexicano Juan Jose Arreola, el cubano Virgilio Piñera, el norteamericano John Cheever, que 'me parece tan bueno o mejor que un ligeramente sobrevalorado Carver', o la estadounidense Flannery O'Connor, que 'está en la periferia y ha sabido meterse cual camaleón en el rol de mujeres y hombres de todas las edades'.
Leer entrevista completa a Andrés Neuman en Terra
03 noviembre 2006
Diarios, 1968
Federico talla la calabaza, la encendemos y la colocamos en el porche antes del anochecer, pero estoy morbosamente susceptible o borracho, o Mary está maldisposta... aquí no reina la alegría. Cogió las pruebas de imprenta y las leyó hasta el final. "No puedo juzgar el libro porque en todos los casos conozco los hechos en que se basa -diijo-. Hammer es repugnante..." Puesto que existe alguna similitud entre Hammer y yo, me siento ofendido o herido. "¿No te parece mejor que El escándalo?", le pregunto, pero no responde. Necesito elogios, por necios que sean. Me los invento.
A las ocho, la víspera de Todos los Santos, el presidente de Estados Unidos, interrumpe un programa de televisión increíblemente vulgar para anunciar que dejaremos de bombardear el sudeste asiático. Parece cansado. Tiene la cara demacrada, se diría que corrompida. Emplea la primera persona más de lo que parece necesario y se diría que un egoísmo monumental ha deteriorado su capacidad de comunicarse. La noticia no me causa júbilo, tal vez porque estoy borracho. Soy escéptico, no puedo dejar de pensar que hay algo de oportunista o cínico en todo ello.
Diarios, 1968
Al tratar de clarificar mi pasado, sería mucho más fácil si pudiera contemplarlo con amargura y desdén. Si pudiera maldecir la ignorancia sexual y la suspicacia de mis padres, maldecir el horroroso derrumbe de su matrimonio, maldecir la casa, el vecindario, las escuelas a las que fui, todo sería claro y sencillo, pero sus asuntos combinaban la excelencia con la estúpida crueldad. Visto retrospectivamente, el hecho de que con frecuencia fuese muy feliz parece una enorme limitación
Nueva novela de Lobo Antunes

Ontem nao te vi em Babilonia (Ayer no te vi en Babilonia) gira en torno a una noche de insomnio que transcurre en apenas cinco horas y casi 500 páginas. El libro narra la inquietud que atrapa a dos hombres y dos mujeres, está habitado por la muerte, el amor y la memoria.
"Digo mi propia muerte"
El título está inspirado en una frase inscrita hace más de 5.000 años en una placa de arcilla que Lobo descubrió en un texto del poeta cubano Eliseo Diego. El autor ve próximo el final de su vida literaria:
"haré dos o tres libros más y pararé"
Lobo Antunes publicó en 1979 su primera novela, titulada Memoria de elefante y ha dicho de sí mismo que solo es escritor cuando escribe.
“Fuera de eso soy muy torpe –confiesa– no sé utilizar un cajero, no sé escribir en una computadora y tampoco sé colocar un DVD”. Lobo Antunes, durante un acto de presentación del libro con gran asistencia de público pero sin sesión de autógrafos, aseguró que no quiere convertirse en vendedor viajante de la obra, “de esos que el mismo día se presentan en tres ciudades diferentes”. Considera que cuando escribe es otra persona y por eso tiene reservas en poner un autógrafo “en un libro que fue escrito por otra persona, pero que lleva –dijo– mi nombre”.

27 octubre 2006
26 octubre 2006
ustedes, los novelistas

25 de junio, 1979
© Fred W. McDarrah
En el curso de mis investigaciones para obtener los datos técnicos que figurarían en la novela(*), presencié el nacimiento de varios bebés, vi realizar una serie de abortos y otras intervenciones ginecológicas. Nunca me desmayé ni vomité, pero la operación para extraer un tumor abdominal me hizo sudar. En un momento determinado, cuando la paciente, aunque estaba anestesiada por completo, abrió los ojos y pareció mirarse con fijeza las entrañas, que estaban amontonadas sobre su abdomen (no dentro de lla, donde deberían estar)... en fin, en ese momento tuve la sensación de que no me llegaba suficiente aire a través de la mascarilla.
-¡Está despierta! -le susurré al anestesiólogo, que parecía dormido.
Él miró tranquilamente a la paciente.
-Cierra los ojos, cariño -le pidió, y ella obedeció enseguida.
Más tarde el anestesiólogo me dijo:
-Eso que ustedes, los novelistas, llaman estar despierto tiene diversos grados.
(*)se refiere a Príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra
en Mis líos con el cine
John Irving
pág. 28
Tusquets, 2000
24 octubre 2006
Impaciencia
David Fincher estrenará en el 2008 The Curious Case of Benjamin Button, adaptación de un cuento del mismo título de Scott Fitzgerald.
Esperamos con impaciencia.
Leer Noticia completa en El cine que ya tenías que haber visto
Leer cuento The Curious Case of Benjamin Button (hay que hacer scroll hacia abajo por la curiosa maquetación de la página)
Esperamos con impaciencia.
Leer Noticia completa en El cine que ya tenías que haber visto
Leer cuento The Curious Case of Benjamin Button (hay que hacer scroll hacia abajo por la curiosa maquetación de la página)
A Tizón también
¿La intención? «Dar voz a la parte neurótica que todos tenemos y que no sacamos. Siempre he creído que la literatura es un vehículo para conectar con esa voz, a la que llamo la voz del delirio.Es curioso cómo el que delira no sabe que está delirando, porque todos nos construimos una especie de realidad paralela». Julio Cortázar y el más neurótico John Cheever también la tenían. Y Eloy se fijó especialmente en ella. «Para alguien que escribe hay siempre dos tipos de escritores, los que te dan ganas de escribir y los que te las quitan», dice. Cortázar y Cheever son de los primeros para Tizón que, antes de lanzarse a la literatura, fue pintor.
Leer texto completo ("Eloy Tizón defiende que su literatura «da voz a la parte neurótica que todos tenemos") en El Mundo
El hombre insatisfecho
Hay quien ha llegado a afirmar que la autobiografía es la forma más elevada de la ficción. Opinión discutible, desde luego, pero no el que, desde los años ochenta, especialmente en Estados Unidos, la autobiografía sea un género que cuenta con especialistas. Editan estudios al respecto, se reúnen, determinan cuáles de ellas merecen consideración literaria, y llegan a expresar opiniones tan extremas como ésa del comienzo.
En cualquier caso, resulta evidente que los escritores autobiográficos -memorias, diarios, etc.- se han hecho populares, especialmente gracias a los cambios sociales y legales que han abierto las puertas a lo que antes se mantenía cerrado. Y así, a partir de la década de los setenta se hizo posible escribir con menos reserva sobre uno mismo; y sobre los amigos y los enemigos de uno. El público se divierte con esas cosas, el dinero corre. La conclusión es evidente. Y me estoy refiriendo a Norteamérica, pues en España, ya se sabe, las cosas son de otro modo. Puede que porque la gente, en lugar de escribir, prefiere desfogarse en tertulias y bares. O quizá intervenga un curioso pudor, y una cobardía a expresar las propias vivencias y opiniones sin el posible recurso de un ulterior: «Bueno, en aquel contexto, con las copas... Y no fue exactamente así. Verás, lo que dije es que...».
Los Diarios de John Cheever, al contrario, son valientes. Y se inscriben con pleno derecho entre los escritores de carácter autobiográfico que, sin duda, merecen una atención literaria. En ellos, que su autor quiso que se publicaran después de su muerte, queda de manifiesto que tienen razón quienes han dicho que Cheever fue el escritor norteamericano más elegante, atractivo, airoso, delicado -que todos estos términos sirven para traducir el graceful original-, después de Scott Fitzgerald. Creó un mundo extremo, lleno de glamour y delicadeza. Y llevó una vida perra, a cuestas con el alcoholismo, una homosexualidad duramente asumida, una infidelidad marital que le culpabilizó.
Pero al contrario que Scott Fitzgerald, que terminó haciendo literatura de su derrota, Cheever dejó para estos diarios, que se extienden desde los años 40 hasta 1982, cuando murió, la confesión de sus secretas miserias. Pues siempre apareció públicamente como un aristocrático caballero de Nueva Inglaterra que vivía en una antigua propiedad rural y criaba perros de caza. También iba a la iglesia, se relacionaba con sus vecinos, mostraba nulo interés por las cuestiones políticas y, sobre todo, era un escritor de éxito. Con su novela Crónica de los Wapshot ganó, en 1958, el equivalente al Premio Nacional de su país. Falconer, otra novela suya de 1977, fue un best seller abrumador. Y en 1979, sus relatos escogidos, además de ser superventas, le proporcionaron el Pulitzer.
«Soy una marca registrada como los cereales para el desayuno» -se quejaba John Cheever, según cuenta su hijo Benjamin en la introducción a estos Diarios. Una condición que parecía gustarle y que sospechaba que su publicación iba a modificar. Pues aunque en 1984, su hija Susan ya apuntaba en su libro sobre su padre que éste era un homosexual reprimido y un alcohólico, sólo con la aparición original, en 1992, de los cuadernos de notas de Cheever se revela la magnitud de la tragedia que padeció el escritor. A escondidas, desde luego, pero reflejada en unas páginas que tienen todo el arte de un autor que sabe que la posteridad está leyendo por encima de su hombro.
Por eso cuando aparecieron adelantos en la revista The New Yorker -a Cheever se le incluye, junto a Salinger, Updike y otros entre lo que se ha dado en llamar «generación del New Yorker»-, provocaron una sensación morbosa. Y constituyeron un escándalo literario mayúsculo. En España, aunque prácticamente toda su obra esté traducida -en Alfaguara, pero también en Ultramar y la antigua Bruguera-, Cheever nunca ha sido excesivamente conocido. Cuenta, eso sí, con lectores entusiastas -entre los que me cuento-, que han seguido su trayectoria. Y disfrutado de su capacidad para convertir la vida cotidiana de la Norteamérica de su tiempo, en espejo de una ética que trata de sobrevivir en una sociedad que no ha conseguido asumir la crisis de los valores tradicionales -los propios de un mundo rural-, anegados por el abigarramiento y la confusión de un vivir, que es más bien sobrevivir, en una ciudad delirante y arrebatadora como Nueva York. O mejor, aún, sus alrededores, como ilustra perfectamente uno de sus relatos más conocidos -quizá porque se llevó al cine- El nadador.
Pero, sea en esas casas de ricos de las afueras, en Roma o en otros paisajes donde se sitúan las narraciones de Cheever, bajo el aparente realismo siempre surge una tormenta de sensaciones donde la impotencia y el desconcierto dejan de manifiesto el abismo que para Occidente supuso Auschwitz.
Mary, la mujer de John Cheever, opinaba que no podía juzgar los libros de su marido, «porque conozco en todos los casos los hechos en los que se basan» -según consta en estos Diarios-. Y probablemente no se equivocaba, porque las narraciones de Cheever parten casi siempre de acontecimientos que le sucedieron a él, como ahora se descubre. Y sin embargo, continúan vivos porque estas notas que tomó en cuadernos durante más de cuarenta años, también lo están. Y en esto resisten la comparación con El crack Up de Scott Fitzgerald.
A veces, eso sí, pesan un poco los convencionalismos, la aparentemente tan bien medida existencia, los partidos de fútbol, las excursiones. Pero enseguida salta el genio. El de un hombre sólo que durante cuarenta años contempló la posibilidad del divorcio, y que hasta 1977 -fecha en que dejó de beber para siempre-, consumió alcohol de modo culpable y ligó con hombres y mujeres a escondidas, mientras escribía unos relatos -quizá lo mejor de toda su producción literaria-, memorables. El dudaba con frecuencia de su calidad, jamás se sentía satisfecho con su obra, se consideraba inferior a muchos de sus contemporáneos y amigos; o más bien, nos enteramos ahora, enemigos.
John Cheever nació en Boston en 1912. Ha sido comparado con Nabokov. Uno de sus rasgos más visibles fue su incapacidad física para reír. Se cuenta que cuando encontraba algo divertido, se le retorcía la cara como si le doliera algo. Un reflejo, podría ser, de aquella profunda insatisfacción que arrastró durante toda su vida, pero que le permitió realizar una obra admirable donde se mezclan la fatalidad y la sorpresa ante un mundo que se revela cruel y poco propicio para la honradez.
La selección de los Diarios (publicados por Emecé), que se incluye, se centra básicamente en los años 70 y 80. Y no porque entonces las notas de Cheever sean más interesantes o intensas, sino porque concentran las terribles contradicciones que arrastró a lo largo de toda su vida del modo más perfecto posible.
[No consta el autor del artículo]
El Mundo
5 de marzo de 1994
En cualquier caso, resulta evidente que los escritores autobiográficos -memorias, diarios, etc.- se han hecho populares, especialmente gracias a los cambios sociales y legales que han abierto las puertas a lo que antes se mantenía cerrado. Y así, a partir de la década de los setenta se hizo posible escribir con menos reserva sobre uno mismo; y sobre los amigos y los enemigos de uno. El público se divierte con esas cosas, el dinero corre. La conclusión es evidente. Y me estoy refiriendo a Norteamérica, pues en España, ya se sabe, las cosas son de otro modo. Puede que porque la gente, en lugar de escribir, prefiere desfogarse en tertulias y bares. O quizá intervenga un curioso pudor, y una cobardía a expresar las propias vivencias y opiniones sin el posible recurso de un ulterior: «Bueno, en aquel contexto, con las copas... Y no fue exactamente así. Verás, lo que dije es que...».
Los Diarios de John Cheever, al contrario, son valientes. Y se inscriben con pleno derecho entre los escritores de carácter autobiográfico que, sin duda, merecen una atención literaria. En ellos, que su autor quiso que se publicaran después de su muerte, queda de manifiesto que tienen razón quienes han dicho que Cheever fue el escritor norteamericano más elegante, atractivo, airoso, delicado -que todos estos términos sirven para traducir el graceful original-, después de Scott Fitzgerald. Creó un mundo extremo, lleno de glamour y delicadeza. Y llevó una vida perra, a cuestas con el alcoholismo, una homosexualidad duramente asumida, una infidelidad marital que le culpabilizó.
Pero al contrario que Scott Fitzgerald, que terminó haciendo literatura de su derrota, Cheever dejó para estos diarios, que se extienden desde los años 40 hasta 1982, cuando murió, la confesión de sus secretas miserias. Pues siempre apareció públicamente como un aristocrático caballero de Nueva Inglaterra que vivía en una antigua propiedad rural y criaba perros de caza. También iba a la iglesia, se relacionaba con sus vecinos, mostraba nulo interés por las cuestiones políticas y, sobre todo, era un escritor de éxito. Con su novela Crónica de los Wapshot ganó, en 1958, el equivalente al Premio Nacional de su país. Falconer, otra novela suya de 1977, fue un best seller abrumador. Y en 1979, sus relatos escogidos, además de ser superventas, le proporcionaron el Pulitzer.
«Soy una marca registrada como los cereales para el desayuno» -se quejaba John Cheever, según cuenta su hijo Benjamin en la introducción a estos Diarios. Una condición que parecía gustarle y que sospechaba que su publicación iba a modificar. Pues aunque en 1984, su hija Susan ya apuntaba en su libro sobre su padre que éste era un homosexual reprimido y un alcohólico, sólo con la aparición original, en 1992, de los cuadernos de notas de Cheever se revela la magnitud de la tragedia que padeció el escritor. A escondidas, desde luego, pero reflejada en unas páginas que tienen todo el arte de un autor que sabe que la posteridad está leyendo por encima de su hombro.
Por eso cuando aparecieron adelantos en la revista The New Yorker -a Cheever se le incluye, junto a Salinger, Updike y otros entre lo que se ha dado en llamar «generación del New Yorker»-, provocaron una sensación morbosa. Y constituyeron un escándalo literario mayúsculo. En España, aunque prácticamente toda su obra esté traducida -en Alfaguara, pero también en Ultramar y la antigua Bruguera-, Cheever nunca ha sido excesivamente conocido. Cuenta, eso sí, con lectores entusiastas -entre los que me cuento-, que han seguido su trayectoria. Y disfrutado de su capacidad para convertir la vida cotidiana de la Norteamérica de su tiempo, en espejo de una ética que trata de sobrevivir en una sociedad que no ha conseguido asumir la crisis de los valores tradicionales -los propios de un mundo rural-, anegados por el abigarramiento y la confusión de un vivir, que es más bien sobrevivir, en una ciudad delirante y arrebatadora como Nueva York. O mejor, aún, sus alrededores, como ilustra perfectamente uno de sus relatos más conocidos -quizá porque se llevó al cine- El nadador.
Pero, sea en esas casas de ricos de las afueras, en Roma o en otros paisajes donde se sitúan las narraciones de Cheever, bajo el aparente realismo siempre surge una tormenta de sensaciones donde la impotencia y el desconcierto dejan de manifiesto el abismo que para Occidente supuso Auschwitz.
Mary, la mujer de John Cheever, opinaba que no podía juzgar los libros de su marido, «porque conozco en todos los casos los hechos en los que se basan» -según consta en estos Diarios-. Y probablemente no se equivocaba, porque las narraciones de Cheever parten casi siempre de acontecimientos que le sucedieron a él, como ahora se descubre. Y sin embargo, continúan vivos porque estas notas que tomó en cuadernos durante más de cuarenta años, también lo están. Y en esto resisten la comparación con El crack Up de Scott Fitzgerald.
A veces, eso sí, pesan un poco los convencionalismos, la aparentemente tan bien medida existencia, los partidos de fútbol, las excursiones. Pero enseguida salta el genio. El de un hombre sólo que durante cuarenta años contempló la posibilidad del divorcio, y que hasta 1977 -fecha en que dejó de beber para siempre-, consumió alcohol de modo culpable y ligó con hombres y mujeres a escondidas, mientras escribía unos relatos -quizá lo mejor de toda su producción literaria-, memorables. El dudaba con frecuencia de su calidad, jamás se sentía satisfecho con su obra, se consideraba inferior a muchos de sus contemporáneos y amigos; o más bien, nos enteramos ahora, enemigos.
John Cheever nació en Boston en 1912. Ha sido comparado con Nabokov. Uno de sus rasgos más visibles fue su incapacidad física para reír. Se cuenta que cuando encontraba algo divertido, se le retorcía la cara como si le doliera algo. Un reflejo, podría ser, de aquella profunda insatisfacción que arrastró durante toda su vida, pero que le permitió realizar una obra admirable donde se mezclan la fatalidad y la sorpresa ante un mundo que se revela cruel y poco propicio para la honradez.
La selección de los Diarios (publicados por Emecé), que se incluye, se centra básicamente en los años 70 y 80. Y no porque entonces las notas de Cheever sean más interesantes o intensas, sino porque concentran las terribles contradicciones que arrastró a lo largo de toda su vida del modo más perfecto posible.
[No consta el autor del artículo]
El Mundo
5 de marzo de 1994
La otra cara del sueño americano
A JOHN CHEEVER LE LLAMARON EL CHÉJOV DE LOS SUBURBIOS. FUE ALCOHOLICO, BISEXUAL Y LE EXPULSARON DEL PARAISO CON TAN SOLO 17 AÑOS. ÉSTE FUE EL PUNTO DE PARTIDA DE UNA CARRERA COMO CUENTISTA QUE INSPIRO AL MISMISIMO SALINGER Y QUE AHORA LA EDITORIAL EMECÉ RECUPERA EN UNA EDICION DE LUJO
Solapas de neón tintado aseguraban con orgullo que Esto parece el paraíso, el último libro que publicaría en vida John Cheever, había sido escrito por «el mejor discípulo de Hawthorne, Melville y Fitzgerald». Corría el año 1982 y había llovido mucho en la vida del autor desde que recibiera el Pulitzer (en 1979) por The Stories of John Cheever, la antología definitiva de lo publicado durante más de tres décadas en The New Republic y el New Yorker, revistas en las que compartió páginas con Vladimir Nabokov y Jerome David Salinger, sin que su nombre se haya dicho tantas veces en voz alta como el de aquellos.
Es más, muchos de sus discípulos (entre los que se cuentan Raymond Carver, John Irving, Philip Roth y su amigo John Updike) son hoy todavía más conocidos que el autor que inspiró El guardián entre el centeno. Así que ya era hora de que alguien (en este caso, Emecé, con la reedición de sus mejores cuentos, divididos en dos extensos volúmenes) se dignara a devolverle la fama que el tiempo parecía decidido a arrebatarle.
Pero, ¿quién fue John Cheever? Basta leer cualquiera de sus cuentos para asistir al desarme del sueño americano y caer en el pozo de aquellos que en busca de una triste felicidad de plástico acabaron devorados por su obsesiva visión inalcanzable. ¿Cronista de las sombras del manido American Way of Life o testigo del absurdo de un mundo que nunca comprendió y que nunca le comprendió a él? Puede que las dos cosas, a juzgar por el que fue el motor de su narrativa que, para muchos, nunca pudo librarse del disfraz del cuento. «Si no me hubieran expulsado del instituto, quizá ahora sería dependiente en una estación de servicio o algo por el estilo», dijo en una ocasión Cheever, respecto a la casualidad del que fuera, desde esos 17 años, su oficio.
Le expulsaron del instituto por impuntual, perezoso, indisciplinado, falta de aseo constante y malas notas. Cuando llegó a casa se sintió impotente e incomprendido y se puso a escribir Expulsado, su primer cuento, absolutamente autobiográfico. Cuando acabó, lo metió en un sobre y lo envió a The New Republic. Malcolm Cowley, el editor de la revista, lo recibió con cierto escepticismo.«Nunca habíamos publicado un cuento de alguien tan joven», dijo, pero se impuso el sentido común.
El cuento era un brillante ejercicio de degüello a una sociedad frívola cimentada en un sistema educativo «estúpido», idea que retomaría y elevaría a categoría de clásico (diez años después, en la década de los 40) J.D. Salinger en El guardián entre el centeno.
Cheever publicó pues su primer cuento, Expulsado, en 1930, y se convirtió en colaborador habitual del New Yorker a los 21 años. Intentó escribir su primera novela en 1936, y hasta recibió 400 dólares de adelanto por el primer borrador de Crónica de los Wapshot, llamada por entonces The Holy Tree. No convencido con el resultado, antes de llegar a la editorial, el joven Cheever tiró el manuscrito a una papelera de la estación de tren y olvidó la idea, hasta la muerte de su madre, en 1956.
Por aquel entonces, John ya había publicado un centenar de cuentos en el New Yorker y The New Republic, pero las malas lenguas no acababan de situarle en el mapa. Porque, ¿acaso puede llamarse alguien escritor si no tiene una novela en los estantes de las librerías? ¿Ah, no? En fin, el caso es que Crónica de los Wapshot intentó acallar los rumores, que sólo hicieron que cambiar de forma, puesto que fueron muchos los críticos que consideraron que Cheever nunca pudo librarse de sus cuentos. Lo cierto es que sus novelas parecen, desde uno y otro lado, relatos entretejidos, y son, en cierto sentido, el antecedente más claro del trabajo que realizaría años después, por poner un ejemplo, el director Paul Thomas Anderson en Magnolia.
Sirva como muestra el siguiente botón: antes de caer en las garras del alcohol y las pastillas y dejar a su audiencia -unos cuantos chicos con aspiraciones literarias- fuera de juego, Cheever se dedicó a lustrar la imagen del cuento con comentarios de este tipo: «Un cuento es aquello que te dices a ti mismo en la sala de un dentista mientras esperas a que te saquen una muela. Es un eficaz bálsamo para el dolor. ¿Quién lee cuentos? Me gusta pensar que los leen hombres y mujeres en salas de espera, hombres y mujeres que buscan comprenderse unos a otros y entender el confuso mundo que nos rodea». Quizá por eso, porque estaba convencido de que el cuento (o «la literatura del nómada», como lo definió alguna vez) era una especie de medicina, una nana sin edad, hacía escribir a sus alumnos desde un diario hasta una historia con siete personajes o una carta de amor definitiva, la que escribirías desde un edificio en llamas.
Los cuentos que recogen estos dos volúmenes no sólo se detienen en algunas de sus obsesiones (el eterno expulsado apareciendo y desapareciendo en relatos más y menos descarnados, la traición femenina, la latente y bien avenida bisexualidad, las capas de grasa de la cruz del sueño americano), sino que van un poco más allá y nos aleccionan sobre lo absurdo del día a día en una sociedad que se mira al espejo y no se ve.
Algunos de ellos, como El nadador, han cruzado incluso el papel, convirtiéndose en una alegoría cinematográfica (protagonizada por un Burt Lancaster aficionado al cloro que emprende el camino de vuelta a casa por las piscinas de sus vecinos) o radiografía del sinsentido que se esconde tras las fachadas de las perfectas urbanizaciones. «No nací en una verdadera clase social, así que decidí infiltrarme en la clase media como espía para atacar desde una posición ventajosa, pero a veces olvido mi misión y tomo mis disfraces demasiado en serio», dijo en una ocasión el propio Cheever, que, tras ganar el Pulitzer (y el National Book Critics Circle Award), vendió su alma al Diablo por un reloj de oro y, como si fuera uno más de sus personajes, acabó protagonizando un anuncio de Rolex, mientras sus cuentos posaban para Cosmopolitan en manos de una modelo en bañador.
LAURA FERNANDEZ
El Mundo
17 de marzo de 2006
Solapas de neón tintado aseguraban con orgullo que Esto parece el paraíso, el último libro que publicaría en vida John Cheever, había sido escrito por «el mejor discípulo de Hawthorne, Melville y Fitzgerald». Corría el año 1982 y había llovido mucho en la vida del autor desde que recibiera el Pulitzer (en 1979) por The Stories of John Cheever, la antología definitiva de lo publicado durante más de tres décadas en The New Republic y el New Yorker, revistas en las que compartió páginas con Vladimir Nabokov y Jerome David Salinger, sin que su nombre se haya dicho tantas veces en voz alta como el de aquellos.
Es más, muchos de sus discípulos (entre los que se cuentan Raymond Carver, John Irving, Philip Roth y su amigo John Updike) son hoy todavía más conocidos que el autor que inspiró El guardián entre el centeno. Así que ya era hora de que alguien (en este caso, Emecé, con la reedición de sus mejores cuentos, divididos en dos extensos volúmenes) se dignara a devolverle la fama que el tiempo parecía decidido a arrebatarle.
Pero, ¿quién fue John Cheever? Basta leer cualquiera de sus cuentos para asistir al desarme del sueño americano y caer en el pozo de aquellos que en busca de una triste felicidad de plástico acabaron devorados por su obsesiva visión inalcanzable. ¿Cronista de las sombras del manido American Way of Life o testigo del absurdo de un mundo que nunca comprendió y que nunca le comprendió a él? Puede que las dos cosas, a juzgar por el que fue el motor de su narrativa que, para muchos, nunca pudo librarse del disfraz del cuento. «Si no me hubieran expulsado del instituto, quizá ahora sería dependiente en una estación de servicio o algo por el estilo», dijo en una ocasión Cheever, respecto a la casualidad del que fuera, desde esos 17 años, su oficio.
Le expulsaron del instituto por impuntual, perezoso, indisciplinado, falta de aseo constante y malas notas. Cuando llegó a casa se sintió impotente e incomprendido y se puso a escribir Expulsado, su primer cuento, absolutamente autobiográfico. Cuando acabó, lo metió en un sobre y lo envió a The New Republic. Malcolm Cowley, el editor de la revista, lo recibió con cierto escepticismo.«Nunca habíamos publicado un cuento de alguien tan joven», dijo, pero se impuso el sentido común.
El cuento era un brillante ejercicio de degüello a una sociedad frívola cimentada en un sistema educativo «estúpido», idea que retomaría y elevaría a categoría de clásico (diez años después, en la década de los 40) J.D. Salinger en El guardián entre el centeno.
Cheever publicó pues su primer cuento, Expulsado, en 1930, y se convirtió en colaborador habitual del New Yorker a los 21 años. Intentó escribir su primera novela en 1936, y hasta recibió 400 dólares de adelanto por el primer borrador de Crónica de los Wapshot, llamada por entonces The Holy Tree. No convencido con el resultado, antes de llegar a la editorial, el joven Cheever tiró el manuscrito a una papelera de la estación de tren y olvidó la idea, hasta la muerte de su madre, en 1956.
Por aquel entonces, John ya había publicado un centenar de cuentos en el New Yorker y The New Republic, pero las malas lenguas no acababan de situarle en el mapa. Porque, ¿acaso puede llamarse alguien escritor si no tiene una novela en los estantes de las librerías? ¿Ah, no? En fin, el caso es que Crónica de los Wapshot intentó acallar los rumores, que sólo hicieron que cambiar de forma, puesto que fueron muchos los críticos que consideraron que Cheever nunca pudo librarse de sus cuentos. Lo cierto es que sus novelas parecen, desde uno y otro lado, relatos entretejidos, y son, en cierto sentido, el antecedente más claro del trabajo que realizaría años después, por poner un ejemplo, el director Paul Thomas Anderson en Magnolia.
Sirva como muestra el siguiente botón: antes de caer en las garras del alcohol y las pastillas y dejar a su audiencia -unos cuantos chicos con aspiraciones literarias- fuera de juego, Cheever se dedicó a lustrar la imagen del cuento con comentarios de este tipo: «Un cuento es aquello que te dices a ti mismo en la sala de un dentista mientras esperas a que te saquen una muela. Es un eficaz bálsamo para el dolor. ¿Quién lee cuentos? Me gusta pensar que los leen hombres y mujeres en salas de espera, hombres y mujeres que buscan comprenderse unos a otros y entender el confuso mundo que nos rodea». Quizá por eso, porque estaba convencido de que el cuento (o «la literatura del nómada», como lo definió alguna vez) era una especie de medicina, una nana sin edad, hacía escribir a sus alumnos desde un diario hasta una historia con siete personajes o una carta de amor definitiva, la que escribirías desde un edificio en llamas.
Los cuentos que recogen estos dos volúmenes no sólo se detienen en algunas de sus obsesiones (el eterno expulsado apareciendo y desapareciendo en relatos más y menos descarnados, la traición femenina, la latente y bien avenida bisexualidad, las capas de grasa de la cruz del sueño americano), sino que van un poco más allá y nos aleccionan sobre lo absurdo del día a día en una sociedad que se mira al espejo y no se ve.
Algunos de ellos, como El nadador, han cruzado incluso el papel, convirtiéndose en una alegoría cinematográfica (protagonizada por un Burt Lancaster aficionado al cloro que emprende el camino de vuelta a casa por las piscinas de sus vecinos) o radiografía del sinsentido que se esconde tras las fachadas de las perfectas urbanizaciones. «No nací en una verdadera clase social, así que decidí infiltrarme en la clase media como espía para atacar desde una posición ventajosa, pero a veces olvido mi misión y tomo mis disfraces demasiado en serio», dijo en una ocasión el propio Cheever, que, tras ganar el Pulitzer (y el National Book Critics Circle Award), vendió su alma al Diablo por un reloj de oro y, como si fuera uno más de sus personajes, acabó protagonizando un anuncio de Rolex, mientras sus cuentos posaban para Cosmopolitan en manos de una modelo en bañador.
LAURA FERNANDEZ
El Mundo
17 de marzo de 2006
18 octubre 2006
A J. también
EP3. Choca que haya tanto buen rock en Granada.
J.R. Hay una tradición que se transmite: los técnicos de los Ángeles trabajaron con 091; Antonio Arias [Lagartija Nick] me enseñó lo elemental. Luego está el acervo cultural que impregna todo: somos hijos de Lorca y Ayala, aunque hoy leamos a Easton Ellis o a Cheever.
EP3
Viernes 13 de octubre de 2006
Entrevista a Grupo de Expertos Solynieve. Contesta J. de Los Planetas
J.R. Hay una tradición que se transmite: los técnicos de los Ángeles trabajaron con 091; Antonio Arias [Lagartija Nick] me enseñó lo elemental. Luego está el acervo cultural que impregna todo: somos hijos de Lorca y Ayala, aunque hoy leamos a Easton Ellis o a Cheever.
EP3
Viernes 13 de octubre de 2006
Entrevista a Grupo de Expertos Solynieve. Contesta J. de Los Planetas
17 octubre 2006
09 octubre 2006
en "Inutilidad"

Nuestra vida era una pobre pieza teatral desequilibrada con algunas dosis de actuación de altísimo nivel
¿Cuándo empezará por fin, ese movimiento ascendente de la felicidad, esa vida espléndida que siempre estamos esperando? De algún modo esperas a la primavera. Pero la primavera llega... sola
Inutilidad
WILLIAM GERHARDIE
Editorial Siruela
216 páginas
Reseña en TELAM
Una publicación reciente reunió los cuentos del escritor norteamericano en dos volúmenes. Es una de las obras más sólidas e influyentes de la literatura del siglo XX.
La flamante publicación de los Cuentos Completos del escritor norteamericano John Cheever en dos volúmenes supone un acontecimiento para volver a apreciar una de las obras más sólidas e influyentes de la literatura del siglo XX, que plantea los avatares de una serie de personajes signados por la difusa confluencia de lo angelical y lo demoníaco.
Caracterizar a Cheever (1912-1982) no es tarea sencilla: no basta con presentarlo como una de las voces más desencantadas del "american way of life", ni como el hombre que se aferró a la literatura y al alcohol para exorcizar los peores demonios de la existencia, ni siquiera como el artífice de las mentiras más brillantes que pueda cobijar un relato de ficción.
Su narrativa ofrece las mismas contradicciones -y acaso la misma sensación de invulnerabilidad- que su persona: esquiva e inasible, casi imposible a la hora de identificar las certezas que sustentan esa leyenda construida a base de expulsiones -del colegio, de la vida académica- y rebeldías continuas.
Tal vez una de las pocas verdades que dejó Cheever es la dimensión de su convicción literaria: "No poseemos más conciencia que la literatura (...). La literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, vencido la desesperación y tal vez en este caso pueda salvar al mundo", escribió cierta vez.
Con una producción escueta que incluye siete libros de cuentos y cinco novelas, el escritor no sólo se convirtió en uno de los más influyentes de su generación sino que incluso se ganó el reconocimiento de Vladimir Nabokov y Truman Capote, conocidos por examinar con una mirada poco piadosa la obra de sus colegas.
Los relatos de Cheever, considerado el cronista más sensible e insidioso de la vida norteamericana en las zonas residenciales, fueron publicados por el sello Knopf en 1978 bajo el título de "Relatos de John Cheever" y le valieron el Premio Pulitzer de Literatura un año después.
La iniciativa alcanzó un gran éxito de ventas y supuso también el reconocimiento definitivo de la crítica hacia un autor que tardó en consolidar su merecido puesto entre los grandes.
Nacido el 27 de mayo de 1912 en Quincy, los relatos de Cheever hablan de las ironías de la vida contemporánea en Estados Unidos y pueden considerarse comedias de costumbres, sutil y elegantemente elaboradas, preocupadas por el empobrecimiento espiritual y emocional de la clase media: en esa línea, sus personajes son por lo general simbólicos, y las situaciones que describe realistas y detalladas.
Los cuentos ("Relatos I" y "Relatos II") que acaba editar el sello Emecé en dos volúmenes de 518 y 499 páginas, fueron publicados en importantes revistas -como The New Yorker- y a partir de 1930, se publicaron en varios volúmenes: "Cómo viven algunas personas" (1943), "El enorme aparato de radio" (1954), "El ladrón de Shady Hill" (1958), "El brigadier" (1964) y "El mundo de las manzanas" (1973).
"La idea del escritor como generador de todo un universo, como arquitecto reconocible de un paisaje que sólo le pertenece a él, no es algo nuevo y suele ser uno de los rasgos más reconocibles de la Gran Literatura. Pensar en Charles Dickens o en Antón Chejov o en Marcel Proust o en J. G. Ballard; todos ellos escritores que no se limitan a marcar un territorio sino que, además, lo habitan", explica Rodrigo Fresán desde las páginas del epílogo incluido en el segundo tomo.
"El caso de John Cheever, sin embargo, goza de una particularidad atendible. Sobre todo en sus relatos. Cheever no se limita a ser el Deus Ex Machina del asunto sino que, además, se pone en la piel del pecador. Cheever es víctima y victimario, confesor y penitente, máscara y enmascarado", detalla.
En general, sus cuentos empiezan vertiginosamente y ofrecen un ritmo rápido y muchos desplazamientos: "El primer principio de la estética es el interés o el suspenso. Usted no puede esperar comunicarse con nadie si es un tedioso", solía decir al respecto.
La lista continúa, a tono con la multiplicidad temática: los momentos más oscuros del matrimonio, la polaridad entre carne y espíritu, la pugna entre la memoria y el olvido, y la capacidad de la naturaleza de redimir los aspectos falibles del ser humano, completan un espectro hilvanado por el afán de la mentira.
"Los relatos aquí contenidos abarcan a la vez que trascienden toda categoría espiritual o cósmica, realista o fantástica sin por ello negar la presencia de una inteligencia y de un amor más allá de nuestra comprensión y aun así... los relatos aquí son sucesivos Big Bangs apocalípticos. Finales del mundo por el solo placer de que, a vuelta de página, tenga lugar un nuevo Génesis, otra posibilidad, un había otra vez", analiza Fresán.
Estos dos volúmenes no reúnen la totalidad de las ficciones breves de Cheever, ya que existen sesenta y ocho relatos más -entre los que se cuentan los que conformaron su descatalogado y nunca recuperado primer libro de 1943, "The Way Some People Live"- de los que apenas trece se reunieron en forma de libro.
En 1988 se anunció la publicación de "The Uncollected Stories of John Cheever (1930-1981)", donde aparecerían sesenta y ocho narraciones, entre las que se contaría su primer cuento "Expelled" y su primera e inconseguible colección de cuentos, "The Way Some People Live: A Book of Short Stories" (1943), pero el proyecto fue suspendido por un conflicto entre la familia Cheever y los editores.
por Julieta Grosso
La flamante publicación de los Cuentos Completos del escritor norteamericano John Cheever en dos volúmenes supone un acontecimiento para volver a apreciar una de las obras más sólidas e influyentes de la literatura del siglo XX, que plantea los avatares de una serie de personajes signados por la difusa confluencia de lo angelical y lo demoníaco.
Caracterizar a Cheever (1912-1982) no es tarea sencilla: no basta con presentarlo como una de las voces más desencantadas del "american way of life", ni como el hombre que se aferró a la literatura y al alcohol para exorcizar los peores demonios de la existencia, ni siquiera como el artífice de las mentiras más brillantes que pueda cobijar un relato de ficción.
Su narrativa ofrece las mismas contradicciones -y acaso la misma sensación de invulnerabilidad- que su persona: esquiva e inasible, casi imposible a la hora de identificar las certezas que sustentan esa leyenda construida a base de expulsiones -del colegio, de la vida académica- y rebeldías continuas.
Tal vez una de las pocas verdades que dejó Cheever es la dimensión de su convicción literaria: "No poseemos más conciencia que la literatura (...). La literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, vencido la desesperación y tal vez en este caso pueda salvar al mundo", escribió cierta vez.
Con una producción escueta que incluye siete libros de cuentos y cinco novelas, el escritor no sólo se convirtió en uno de los más influyentes de su generación sino que incluso se ganó el reconocimiento de Vladimir Nabokov y Truman Capote, conocidos por examinar con una mirada poco piadosa la obra de sus colegas.
Los relatos de Cheever, considerado el cronista más sensible e insidioso de la vida norteamericana en las zonas residenciales, fueron publicados por el sello Knopf en 1978 bajo el título de "Relatos de John Cheever" y le valieron el Premio Pulitzer de Literatura un año después.
La iniciativa alcanzó un gran éxito de ventas y supuso también el reconocimiento definitivo de la crítica hacia un autor que tardó en consolidar su merecido puesto entre los grandes.
Nacido el 27 de mayo de 1912 en Quincy, los relatos de Cheever hablan de las ironías de la vida contemporánea en Estados Unidos y pueden considerarse comedias de costumbres, sutil y elegantemente elaboradas, preocupadas por el empobrecimiento espiritual y emocional de la clase media: en esa línea, sus personajes son por lo general simbólicos, y las situaciones que describe realistas y detalladas.
Los cuentos ("Relatos I" y "Relatos II") que acaba editar el sello Emecé en dos volúmenes de 518 y 499 páginas, fueron publicados en importantes revistas -como The New Yorker- y a partir de 1930, se publicaron en varios volúmenes: "Cómo viven algunas personas" (1943), "El enorme aparato de radio" (1954), "El ladrón de Shady Hill" (1958), "El brigadier" (1964) y "El mundo de las manzanas" (1973).
"La idea del escritor como generador de todo un universo, como arquitecto reconocible de un paisaje que sólo le pertenece a él, no es algo nuevo y suele ser uno de los rasgos más reconocibles de la Gran Literatura. Pensar en Charles Dickens o en Antón Chejov o en Marcel Proust o en J. G. Ballard; todos ellos escritores que no se limitan a marcar un territorio sino que, además, lo habitan", explica Rodrigo Fresán desde las páginas del epílogo incluido en el segundo tomo.
"El caso de John Cheever, sin embargo, goza de una particularidad atendible. Sobre todo en sus relatos. Cheever no se limita a ser el Deus Ex Machina del asunto sino que, además, se pone en la piel del pecador. Cheever es víctima y victimario, confesor y penitente, máscara y enmascarado", detalla.
En general, sus cuentos empiezan vertiginosamente y ofrecen un ritmo rápido y muchos desplazamientos: "El primer principio de la estética es el interés o el suspenso. Usted no puede esperar comunicarse con nadie si es un tedioso", solía decir al respecto.
La lista continúa, a tono con la multiplicidad temática: los momentos más oscuros del matrimonio, la polaridad entre carne y espíritu, la pugna entre la memoria y el olvido, y la capacidad de la naturaleza de redimir los aspectos falibles del ser humano, completan un espectro hilvanado por el afán de la mentira.
"Los relatos aquí contenidos abarcan a la vez que trascienden toda categoría espiritual o cósmica, realista o fantástica sin por ello negar la presencia de una inteligencia y de un amor más allá de nuestra comprensión y aun así... los relatos aquí son sucesivos Big Bangs apocalípticos. Finales del mundo por el solo placer de que, a vuelta de página, tenga lugar un nuevo Génesis, otra posibilidad, un había otra vez", analiza Fresán.
Estos dos volúmenes no reúnen la totalidad de las ficciones breves de Cheever, ya que existen sesenta y ocho relatos más -entre los que se cuentan los que conformaron su descatalogado y nunca recuperado primer libro de 1943, "The Way Some People Live"- de los que apenas trece se reunieron en forma de libro.
En 1988 se anunció la publicación de "The Uncollected Stories of John Cheever (1930-1981)", donde aparecerían sesenta y ocho narraciones, entre las que se contaría su primer cuento "Expelled" y su primera e inconseguible colección de cuentos, "The Way Some People Live: A Book of Short Stories" (1943), pero el proyecto fue suspendido por un conflicto entre la familia Cheever y los editores.
por Julieta Grosso
08 octubre 2006
La grandeza de las pequeñas cosas
La muerte de una madre en una familia del Medio Oeste norteamericano en 1918 sirvió a William Maxwell para narrar una historia donde prima un extraordinario relato de los sucesos cotidianos. A través de las reacciones del resto de los miembros de la familia, el novelista y editor estadounidense trazó una novela, la segunda que se publica en español, llena de asuntos trascendentales expresados de un modo sencillo y emotivo.
William Maxwell (1908-2000) fue un novelista y un editor ejemplar. De lo primero dan fe en español tanto este libro que comentamos como el único que hasta ahora existía (Adiós, hasta mañana, Siruela, 1998). De lo segundo, bastará con decir que, como editor de The New Yorker, se ocupó de orientar y ayudar a escritores como Cheever, Welty, Salinger o Updike. Es, pues, un nombre relevante de la cultura literaria norteamericana del pasado siglo. Quien no tuvo ocasión o información para hacerse con su anterior novela, una joya, no debe perder ésta de ninguna manera.
El libro cuenta un episodio en la vida de una familia del Medio Oeste en el año de 1918, año en el que termina la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe española llega a Estados Unidos. Está dividido en tres partes, cada una de las cuales se cuenta desde el punto de vista de un personaje. Los personajes son: Bunny, un niño de ocho años; su hermano Robert, de trece, y el padre de ambos, James Morison. El eje de sus vidas -y de la novela- es la madre, Elizabeth, y también aparecen otros parientes muy cercanos (tíos, abuela...) que completan el escenario humano de este pequeño drama familiar. La gripe española afecta a los cuatro miembros de la familia Morison; en el caso de la madre, es mortal; la muerte de la madre, que antes da a luz a un bebé, es el arma con la que el destino golpea a los desvalidos Morison. Lo que cuenta William Maxwell es el hueco emocional y vital que la ausencia de la madre deja en la vida y la concepción del mundo de los otros tres.
Eso es lo que cuenta en cuan-
to a la anécdota. Lo que en verdad cuenta es mucho más y lo hace maravillosamente. Cada una de las tres partes adopta el punto de vista de los tres hombres de la familia. En el caso de Bunny, su mundo afectivo se manifiesta a través de su mirada y de su pensamiento; ambos construyen con el mayor acierto la visión infantil del personaje. Del mismo modo, la mirada de Robert se construye sobre la imagen de su actitud que lo empuja a considerarse mayor, a empezar a comprender que el mundo ha de ganárselo uno y, al tiempo, todavía le retiene en el apego muy fuerte al entorno familiar. La imagen que Maxwell utilizará es la del chico empezando a sentirse responsable ante su madre (para protegerla) y ante su hermano pequeño (para empezar a ayudarlo). El padre, tercera mirada, es un ser que ha puesto todo su mundo diario y familiar en manos de su esposa y, de pronto, siente que le falta el suelo bajo los pies. La muerte de la madre y la última imagen de desvalimiento de ese bebé recién nacido completan el cuadro. Es un cambio decisivo en esas vidas.
El extraordinario relato de lo cotidiano, el modo en que el tiempo pesa sobre los días de esta familia, la delicada y atentísima selección de actitudes y gestos, todo apoyado en elementos mínimos que Maxwell convierte en máximos expresivos (por ejemplo, el momento en que Robert percibe el silencio que acompaña a la epidemia), son la pieza de convicción de este relato. También debería decir emocionante, pero no sin antes hacer una advertencia: aquí no hay nostalgia o patetismo a la hora de contar; muy al contrario: la ejemplar sencillez y desnudamiento del relato le impiden caer en el sentimentalismo. Maxwell despoja esta historia de toda emocionalidad fácil y se dirige al verdadero centro de las emociones, el fuerte, el intenso, el que no necesita aspavientos ni sacudidas; lo suyo es el paso a paso adelante y el modo en que hace que las pequeñas cosas contengan grandes asuntos para que el lector los vaya reconociendo e interiorizando. Ese paso del padre abrumado por la ausencia de la esposa y encerrado en sí mismo para apartarse de todo (incluidos los hijos) lo que no sea su dolor a la conciencia de que ha de seguir (con los hijos) está mostrado de manera magistral; o la paulatina concienciación de Robert de que el problema de hacerse mayor es saber responder al hecho de ser mayor; o la captación del modo de ser y respirar de los personajes secundarios, lo que a su vez constituye el ambiente social de fondo de todas estas personas...
El tono suave, tranquilo, discreto y preciso de esta escritura serena y, a la vez, tan poderosa lo definiría mejor que nada esta imagen que, al expandirse en la imaginación del lector, deja entrever el punto en que se halla la relación madre-hijo entre el pequeño Bunny y Elizabeth: "Ahora, sentado a su lado en el banco de la ventana, Bunny también dependía de ella. Todas las líneas y superficies de la habitación se inclinaban hacia su madre, de modo que cuando miraba el dibujo de la alfombra lo veía necesariamente en relación con la punta del zapato de ella". En fin, escucharemos a lo largo del relato la voz de las pequeñas cosas y de los pequeños momentos tanto como la voz de los personajes narrados; la suma de todo es un libro verdaderamente hermoso que muestra lo que es la escritura en un grado de sabia belleza al que no estamos acostumbrados. Ojalá que Asteroide lo siga publicando, pero, de momento, busquen estos dos libros. Por cierto, el primero, el mencionado Adiós, hasta mañana, recibió el prestigioso American Book Award en 1980.
VINIERON COMO GOLONDRINAS
William Maxwell.
Traducción de Gabriela Bustelo
Libros del Asteroide
Barcelona, 2006
210 páginas. 15,95 euros
JOSÉ MARÍA GUELBENZU
BABELIA - 07-10-2006
William Maxwell (1908-2000) fue un novelista y un editor ejemplar. De lo primero dan fe en español tanto este libro que comentamos como el único que hasta ahora existía (Adiós, hasta mañana, Siruela, 1998). De lo segundo, bastará con decir que, como editor de The New Yorker, se ocupó de orientar y ayudar a escritores como Cheever, Welty, Salinger o Updike. Es, pues, un nombre relevante de la cultura literaria norteamericana del pasado siglo. Quien no tuvo ocasión o información para hacerse con su anterior novela, una joya, no debe perder ésta de ninguna manera.
El libro cuenta un episodio en la vida de una familia del Medio Oeste en el año de 1918, año en el que termina la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe española llega a Estados Unidos. Está dividido en tres partes, cada una de las cuales se cuenta desde el punto de vista de un personaje. Los personajes son: Bunny, un niño de ocho años; su hermano Robert, de trece, y el padre de ambos, James Morison. El eje de sus vidas -y de la novela- es la madre, Elizabeth, y también aparecen otros parientes muy cercanos (tíos, abuela...) que completan el escenario humano de este pequeño drama familiar. La gripe española afecta a los cuatro miembros de la familia Morison; en el caso de la madre, es mortal; la muerte de la madre, que antes da a luz a un bebé, es el arma con la que el destino golpea a los desvalidos Morison. Lo que cuenta William Maxwell es el hueco emocional y vital que la ausencia de la madre deja en la vida y la concepción del mundo de los otros tres.
Eso es lo que cuenta en cuan-
to a la anécdota. Lo que en verdad cuenta es mucho más y lo hace maravillosamente. Cada una de las tres partes adopta el punto de vista de los tres hombres de la familia. En el caso de Bunny, su mundo afectivo se manifiesta a través de su mirada y de su pensamiento; ambos construyen con el mayor acierto la visión infantil del personaje. Del mismo modo, la mirada de Robert se construye sobre la imagen de su actitud que lo empuja a considerarse mayor, a empezar a comprender que el mundo ha de ganárselo uno y, al tiempo, todavía le retiene en el apego muy fuerte al entorno familiar. La imagen que Maxwell utilizará es la del chico empezando a sentirse responsable ante su madre (para protegerla) y ante su hermano pequeño (para empezar a ayudarlo). El padre, tercera mirada, es un ser que ha puesto todo su mundo diario y familiar en manos de su esposa y, de pronto, siente que le falta el suelo bajo los pies. La muerte de la madre y la última imagen de desvalimiento de ese bebé recién nacido completan el cuadro. Es un cambio decisivo en esas vidas.
El extraordinario relato de lo cotidiano, el modo en que el tiempo pesa sobre los días de esta familia, la delicada y atentísima selección de actitudes y gestos, todo apoyado en elementos mínimos que Maxwell convierte en máximos expresivos (por ejemplo, el momento en que Robert percibe el silencio que acompaña a la epidemia), son la pieza de convicción de este relato. También debería decir emocionante, pero no sin antes hacer una advertencia: aquí no hay nostalgia o patetismo a la hora de contar; muy al contrario: la ejemplar sencillez y desnudamiento del relato le impiden caer en el sentimentalismo. Maxwell despoja esta historia de toda emocionalidad fácil y se dirige al verdadero centro de las emociones, el fuerte, el intenso, el que no necesita aspavientos ni sacudidas; lo suyo es el paso a paso adelante y el modo en que hace que las pequeñas cosas contengan grandes asuntos para que el lector los vaya reconociendo e interiorizando. Ese paso del padre abrumado por la ausencia de la esposa y encerrado en sí mismo para apartarse de todo (incluidos los hijos) lo que no sea su dolor a la conciencia de que ha de seguir (con los hijos) está mostrado de manera magistral; o la paulatina concienciación de Robert de que el problema de hacerse mayor es saber responder al hecho de ser mayor; o la captación del modo de ser y respirar de los personajes secundarios, lo que a su vez constituye el ambiente social de fondo de todas estas personas...
El tono suave, tranquilo, discreto y preciso de esta escritura serena y, a la vez, tan poderosa lo definiría mejor que nada esta imagen que, al expandirse en la imaginación del lector, deja entrever el punto en que se halla la relación madre-hijo entre el pequeño Bunny y Elizabeth: "Ahora, sentado a su lado en el banco de la ventana, Bunny también dependía de ella. Todas las líneas y superficies de la habitación se inclinaban hacia su madre, de modo que cuando miraba el dibujo de la alfombra lo veía necesariamente en relación con la punta del zapato de ella". En fin, escucharemos a lo largo del relato la voz de las pequeñas cosas y de los pequeños momentos tanto como la voz de los personajes narrados; la suma de todo es un libro verdaderamente hermoso que muestra lo que es la escritura en un grado de sabia belleza al que no estamos acostumbrados. Ojalá que Asteroide lo siga publicando, pero, de momento, busquen estos dos libros. Por cierto, el primero, el mencionado Adiós, hasta mañana, recibió el prestigioso American Book Award en 1980.
VINIERON COMO GOLONDRINAS
William Maxwell.
Traducción de Gabriela Bustelo
Libros del Asteroide
Barcelona, 2006
210 páginas. 15,95 euros
JOSÉ MARÍA GUELBENZU
BABELIA - 07-10-2006
03 octubre 2006
John Cheever: angeles y demonios de la clase media
La flamante publicación de los Cuentos Completos del escritor norteamericano en dos volúmenes, supone un acontecimiento para volver a apreciar una de las obras más sólidas e influyentes de la literatura del siglo XX, que plantea los avatares de una serie de personajes signados por la difusa confluencia de lo angelical y lo demoníaco.
Caracterizar a John Cheever (1912-1982) no es tarea sencilla: no basta con presentarlo como una de las voces más desencantadas del american way of life, ni como el hombre que se aferró a la literatura y al alcohol para exorcizar los peores demonios de la existencia, ni siquiera como el artífice de las mentiras más brillantes que pueda cobijar un relato de ficción.
Su narrativa ofrece las mismas contradicciones —y acaso la misma sensación de invulnerabilidad— que su persona: esquiva e inasible, casi imposible a la hora de identificar las certezas que sustentan esa leyenda construida a base de expulsiones —del colegio, de la vida académica— y rebeldías continuas.
Tal vez una de las pocas verdades que dejó Cheever es la dimensión de su convicción literaria: “No poseemos más conciencia que la literatura (...). La literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, vencido la desesperación y tal vez en este caso pueda salvar al mundo”, escribió cierta vez.
Con una producción escueta que incluye siete libros de cuentos y cinco novelas, el escritor no sólo se convirtió en uno de los más influyentes de su generación, sino que incluso se ganó el reconocimiento de Vladimir Nabokov y Truman Capote, conocidos por examinar con una mirada poco piadosa la obra de sus colegas.
IRÓNICO CRONISTA. Los relatos de Cheever, considerado el cronista más sensible e insidioso de la vida norteamericana en las zonas residenciales, fueron publicados por el sello Knopf en 1978 bajo el título de Relatos de John Cheever, y le valieron el Premio Pulitzer de Literatura un año después.
La iniciativa alcanzó un gran éxito de ventas y supuso también el reconocimiento definitivo de la crítica hacia un autor que tardó en consolidar su merecido puesto entre los grandes.
Nacido el 27 de mayo de 1912 en Quincy, los relatos de Cheever hablan de las ironías de la vida contemporánea en Estados Unidos y pueden considerarse comedias de costumbres, sutil y elegantemente elaboradas, preocupadas por el empobrecimiento espiritual y emocional de la clase media: en esa línea, sus personajes son por lo general simbólicos, y las situaciones que describe realistas y detalladas.
Los cuentos (Relatos I y Relatos II) que acaba editar el sello Emecé en dos volúmenes de 518 y 499 páginas, fueron publicados en importantes revistas —como The New Yorker— y a partir de 1930, se publicaron en varios volúmenes: Cómo viven algunas personas (1943), El enorme aparato de radio (1954), El ladrón de Shady Hill (1958), El brigadier (1964) y El mundo de las manzanas (1973).
“La idea del escritor como generador de todo un universo, como arquitecto reconocible de un paisaje que sólo le pertenece a él, no es algo nuevo y suele ser uno de los rasgos más reconocibles de la Gran Literatura. Pensar en Charles Dickens o en Antón Chejov o en Marcel Proust o en J. G. Ballard; todos ellos escritores que no se limitan a marcar un territorio sino que, además, lo habitan”, explica Rodrigo Fresán desde las páginas del epílogo incluido en el segundo tomo.
“El caso de John Cheever, sin embargo, goza de una particularidad atendible. Sobre todo en sus relatos. Cheever no se limita a ser el Deus Ex Machina del asunto sino que, además, se pone en la piel del pecador. Cheever es víctima y victimario, confesor y penitente, máscara y enmascarado”, detalla.
VÉRTIGO. En general, sus cuentos empiezan vertiginosamente y ofrecen un ritmo rápido y muchos desplazamientos: “El primer principio de la estética es el interés o el suspenso. Usted no puede esperar comunicarse con nadie si es un tedioso”, solía decir al respecto.
La lista continúa, a tono con la multiplicidad temática: los momentos más oscuros del matrimonio, la polaridad entre carne y espíritu, la pugna entre la memoria y el olvido, y la capacidad de la naturaleza de redimir los aspectos falibles del ser humano, completan un espectro hilvanado por el afán de la mentira.
“Los relatos aquí contenidos abarcan, a la vez que trascienden, toda categoría espiritual o cósmica, realista o fantástica sin por ello negar la presencia de una inteligencia y de un amor más allá de nuestra comprensión y aun así... los relatos aquí son sucesivos Big Bangs apocalípticos. Finales del mundo por el solo placer de que, a vuelta de página, tenga lugar un nuevo Génesis, otra posibilidad, un había otra vez”, analiza Fresán.
Estos dos volúmenes no reúnen la totalidad de las ficciones breves de Cheever, ya que existen sesenta y ocho relatos más, de los que apenas trece se reunieron en forma de libro.
Reseña en El diario de Paraná(Argentina)
Martes 3 de octubre, 2006
Caracterizar a John Cheever (1912-1982) no es tarea sencilla: no basta con presentarlo como una de las voces más desencantadas del american way of life, ni como el hombre que se aferró a la literatura y al alcohol para exorcizar los peores demonios de la existencia, ni siquiera como el artífice de las mentiras más brillantes que pueda cobijar un relato de ficción.
Su narrativa ofrece las mismas contradicciones —y acaso la misma sensación de invulnerabilidad— que su persona: esquiva e inasible, casi imposible a la hora de identificar las certezas que sustentan esa leyenda construida a base de expulsiones —del colegio, de la vida académica— y rebeldías continuas.
Tal vez una de las pocas verdades que dejó Cheever es la dimensión de su convicción literaria: “No poseemos más conciencia que la literatura (...). La literatura ha sido la salvación de los condenados, ha inspirado y guiado a los amantes, vencido la desesperación y tal vez en este caso pueda salvar al mundo”, escribió cierta vez.
Con una producción escueta que incluye siete libros de cuentos y cinco novelas, el escritor no sólo se convirtió en uno de los más influyentes de su generación, sino que incluso se ganó el reconocimiento de Vladimir Nabokov y Truman Capote, conocidos por examinar con una mirada poco piadosa la obra de sus colegas.
IRÓNICO CRONISTA. Los relatos de Cheever, considerado el cronista más sensible e insidioso de la vida norteamericana en las zonas residenciales, fueron publicados por el sello Knopf en 1978 bajo el título de Relatos de John Cheever, y le valieron el Premio Pulitzer de Literatura un año después.
La iniciativa alcanzó un gran éxito de ventas y supuso también el reconocimiento definitivo de la crítica hacia un autor que tardó en consolidar su merecido puesto entre los grandes.
Nacido el 27 de mayo de 1912 en Quincy, los relatos de Cheever hablan de las ironías de la vida contemporánea en Estados Unidos y pueden considerarse comedias de costumbres, sutil y elegantemente elaboradas, preocupadas por el empobrecimiento espiritual y emocional de la clase media: en esa línea, sus personajes son por lo general simbólicos, y las situaciones que describe realistas y detalladas.
Los cuentos (Relatos I y Relatos II) que acaba editar el sello Emecé en dos volúmenes de 518 y 499 páginas, fueron publicados en importantes revistas —como The New Yorker— y a partir de 1930, se publicaron en varios volúmenes: Cómo viven algunas personas (1943), El enorme aparato de radio (1954), El ladrón de Shady Hill (1958), El brigadier (1964) y El mundo de las manzanas (1973).
“La idea del escritor como generador de todo un universo, como arquitecto reconocible de un paisaje que sólo le pertenece a él, no es algo nuevo y suele ser uno de los rasgos más reconocibles de la Gran Literatura. Pensar en Charles Dickens o en Antón Chejov o en Marcel Proust o en J. G. Ballard; todos ellos escritores que no se limitan a marcar un territorio sino que, además, lo habitan”, explica Rodrigo Fresán desde las páginas del epílogo incluido en el segundo tomo.
“El caso de John Cheever, sin embargo, goza de una particularidad atendible. Sobre todo en sus relatos. Cheever no se limita a ser el Deus Ex Machina del asunto sino que, además, se pone en la piel del pecador. Cheever es víctima y victimario, confesor y penitente, máscara y enmascarado”, detalla.
VÉRTIGO. En general, sus cuentos empiezan vertiginosamente y ofrecen un ritmo rápido y muchos desplazamientos: “El primer principio de la estética es el interés o el suspenso. Usted no puede esperar comunicarse con nadie si es un tedioso”, solía decir al respecto.
La lista continúa, a tono con la multiplicidad temática: los momentos más oscuros del matrimonio, la polaridad entre carne y espíritu, la pugna entre la memoria y el olvido, y la capacidad de la naturaleza de redimir los aspectos falibles del ser humano, completan un espectro hilvanado por el afán de la mentira.
“Los relatos aquí contenidos abarcan, a la vez que trascienden, toda categoría espiritual o cósmica, realista o fantástica sin por ello negar la presencia de una inteligencia y de un amor más allá de nuestra comprensión y aun así... los relatos aquí son sucesivos Big Bangs apocalípticos. Finales del mundo por el solo placer de que, a vuelta de página, tenga lugar un nuevo Génesis, otra posibilidad, un había otra vez”, analiza Fresán.
Estos dos volúmenes no reúnen la totalidad de las ficciones breves de Cheever, ya que existen sesenta y ocho relatos más, de los que apenas trece se reunieron en forma de libro.
Reseña en El diario de Paraná(Argentina)
Martes 3 de octubre, 2006
27 septiembre 2006
Reseña en perfil.com


Nadar en aguas profundas
La obra de uno de los escritores más importantes del siglo XX –venerado por Nabokov, Hemingway y Capote–vuelve a las librerías. Primero fueron sus novelas, Falconer, Buller Park y Esto parece el paraíso y ahora sus relatos, piezas fundamentales de la literatura contemporánea. Exitoso y atormentado, Cheever fue uno de los maestros a la hora de narrar la incompatibilidad y el deterioro de las relaciones humanas.
"La trama es el intento calculado de captar el interés del lector a expensas de la convicción moral"
En el prefacio que escribió para la selección de sus relatos titulada The Stories of John Cheever (1978) –la misma que acaba de publicar Emecé como Relatos I y II–, Cheever hace una comparación entre los primeros pasos de un escritor y los de un pintor. Según dice, en la pintura los maestros y los aprendices establecen alianzas que les evitan a estos últimos exponer en sus obras ciertos errores propios de la inmadurez. El escritor, en cambio, dice Cheever, “se presenta solo”, por lo que “incluso una cuidada selección de sus primeros trabajos será siempre la historia desnuda de su lucha por recibir una educación en economía y en amor”. Por esta razón, Cheever eliminó los cuentos de su juventud, a los que encontró “embarazosamente inmaduros”. Y eso es algo para lamentar: sería interesante poder observar el proceso completo de maduración de este autor, poder ver de qué manera fue mutando su estilo hasta alcanzar algo parecido a la perfección.
Más allá de esto, la aparición de Relatos I y II constituye un acontecimiento editorial para celebrar: reúne sesenta y un relatos –la mayoría de ellos inhallables– que el propio Cheever organizó cronológicamente, aunque con una pequeña modificación para que Adiós, hermano mío estuviera en primer lugar. Aun así, quedan todavía sesenta y ocho relatos de su autoría que no fueron reunidos todavía en libro.
El narrador recatado. Cheever es un escritor singular: además de ser un autor prolífico, logró ser best seller publicando obras de primer orden – Falconer (1977), por ejemplo, se mantuvo varios meses en el primer lugar de ventas en los EE.UU.–, y obtuvo además prestigiosos premios, el National Book Award en 1957, y el Pulitzer (precisamente por The Stories...) en 1978, entre otros.
Su primera publicación fue un cuento autobiográfico, titulado Expelled, El que escribió cuando lo expulsaron por fumar de la Thayer Academy, en Massachusetts, a los diecisiete años. Sobre el final de Expelled leemos: “En el colegio, Estados Unidos es siempre hermoso. Es siempre la gema del océano y está muy mal que así sea. Está mal porque la gente se lo cree. Porque se vuelven indiferentes. Porque se casan y se reproducen y votan y no saben nada. Porque el periódico está siempre de buen humor y pasa el tiempo mirando al cielo raso para no ver la suciedad del suelo. Porque todo lo que ellos saben y conocen es lo que les dice el periódico siempre de buen humor”.
Este adolescente, díscolo y frontal, poco tiene que ver con el escritor maduro, orgulloso de haber alcanzado un estilo “recatado”. En este aprendizaje, Cheever reconoce fundamentalmente una deuda con Harold Ross, el director de The New Yorker –donde publicó ciento diecinueve relatos. Según Cheever, Ross le enseñó que “el recato es una forma del discurso tan profunda y connotativa como cualquier otra, diferente no sólo por su contenido, sino por su sintaxis y sus imágenes”.
El equilibrista. En la entrevista que le concedió a Annette Grant en 1969, John Cheever se definió como un escritor “intuitivo”. “No trabajo con tramas –dijo–. Trabajo por intuición, aprensión, sueños, conceptos.” Por su estilo, fue comparado con un equilibrista, y es una comparación acertada: por momentos, no sabemos de dónde se sostienen sus relatos, qué están narrando. Y ésa es su marca personal: Cheever se lanza a contar sin red porque considera que la trama es “el intento calculado de captar el interés del lector a expensas de la convicción moral”. No hay otra fórmula, para evitar esto, que la de abandonarse a narrar.
En una de sus notas de prensa, titulada “Mi Hemingway personal”, Gabriel García Márquez hace una interesante comparación entre los estilos de Faulkner y Hemingway. Dice: “Faulkner no parecía tener un sistema orgánico para escribir, sino que andaba a ciegas por su universo bíblico como un tropel de cabras sueltas en una cristalería. Cuando se logra desmontar una página suya, uno tiene la impresión de que le sobran resortes y tornillos y que será imposible devolverla otra vez a su estado original. Hemingway, en cambio, con menos inspiración, con menos pasión y menos locura, pero con un rigor lúcido, dejaba sus tornillos a la vista por el lado de afuera, como en los vagones de ferrocarril”. Siguiendo con esta comparación, Cheever parece estar en medio de los dos: no anda a ciegas, pero tampoco es riguroso. Y en sus relatos no hay “resortes y tornillos”, sino sólidas piezas narrativas pulidas y ensambladas con pericia y elegancia. Si, como hace García Márquez, comparáramos su estilo de narrar con el diseño de un tren, sin duda se parecería mucho al del modelo que Cheever tiene a sus espaldas –aunque sin los remaches– en la excelente fotografía que le sacó Donal Holway en 1979 para The Washington Post, en la que se lo ve tomando café en un jarrito de loza.
Lugares, personajes y atmósferas. Cheever no necesita muchos personajes ni desplegar grandes escenarios. Todo sucede en un departamento de Manhattan, en un restaurante, en una casa de los suburbios de Nueva York, incluso en un modesto ascensor por donde la vida simplemente pasa. Importan menos los lugares que los deseos, las frustraciones y los tormentos de sus personajes: acosados siempre por la pérdida de la juventud, los privilegios de clase, el dinero, la familia o el amor. “El, o todo lo que lo rodeaba, daba la impresión de haber cambiado imperceptiblemente para empeorar”, dice el narrador de ¡Adiós, juventud! ¡Adiós, belleza! Y en estas historias, esa sensación es recurrente. Sobre todo cuando aparece el abuso de alcohol. Cheever es uno de los primeros escritores en mostrar con crudeza el flagelo del alcoholismo en la clase media norteamericana, evidentemente porque durante muchos años lo padeció en carne propia. Su hija, Susan, publicó Home before dark, un libro en el que habla de la rehabilitación de su padre, y dice: “... era como tener a mi antiguo padre de vuelta, un hombre cuyo humor y ternura yo recordaba vagamente de mi infancia. (...) En tres años, pasó de ser un alcohólico con problemas de drogas que fumaba dos atados de Marlboro por día, a ser un hombre abstemio para quien su principal droga era el azúcar en sus postres y la cafeína que tomaba en lugar del whisky”.
Cheever capta con maestría los signos de incompatibilidad o deterioro en las relaciones personales. Y algunos vínculos le interesan más que otros para exhibirlos. El matrimonio, por ejemplo, es uno de sus favoritos: con o sin hijos, de ancianos o de jóvenes, pobres o ricos, de ambiciosos o conformistas, de ejecutivos o campesinos. Le gusta mostrarlos yendo a la ciudad, con sus sueños provincianos intactos, y fracasar –los Malloy en Oh, ciudad de sueños rotos, que incluye una de las mejores escenas de todos los relatos, cuando Alice Malloy, en medio de una fiesta de ricos, al final de la canción que le había enseñado la señora Bachman (y que terminaba diciendo “I’ll lay me down and dee”), se desploma en el piso para darle énfasis, provocando que a una mujer le estallara el collar de la risa. O al revés, cuando van de la ciudad al campo con la esperanza de encontrar algo de paz –los Hollis en Granjero de verano. O simplemente mientras están en sus casas, sensibles a cualquier intromisión o alteración de la rutina –los Westcott en La monstruosa radio.
Pero es el narrador del relato titulado El tren de las cinco y cuarenta y ocho quien parece sintetizar mejor el pensamiento de Cheever sobre las relaciones conyugales, cuando dice: “En cualquier sitio donde se oigan voces de matrimonio –el patio de un hotel, los orificios de un sistema de ventilación, cualquier calle en una noche de verano–, serán palabras ásperas lo que se oiga”.
No en vano demostró –en El marido rural– que es menos estresante un accidente aeronáutico que la vida en familia. Sobre todo cuando los hijos son chicos, tu esposa bebe demasiado y uno vuelve a casa cansado después de trabajar.
Dicho sea de paso, ésta es una escena de la que Cheever se apropió para siempre: la vuelta a casa en el atardecer de un día agitado y el encuentro con la familia. También repite otras escenas: cócteles, días de playa, viajes en tren... Y puede hacerlo porque le interesa menos la variedad temática que la búsqueda de nuevos procedimientos narrativos. “La ficción es experimentación –dice–; si deja de serlo, deja de ser ficción.” De ahí que en cada relato innove en el modo de narrar, y así consiga crear una atmósfera particular para cada uno de ellos. En este sentido, entre los mejores están aquellos que bordean el género policial, y aquellos en los que, como Hitchcock en El hombre que sabía demasiado, o Fritz Lang en El vampiro de Dusendorf, Cheever no vacila en poner a una niña en peligro para ganar en intensidad – Los Hartley o La historia de Sutton Place. “El primer principio de la estética es el interés o el suspenso –declaró–. Usted no puede esperar comunicarse con nadie si es un tedioso.”
La sólida agua verde. En sus clases de Literatura, Vladimir Nabokov –quien dijo ser, al igual que Hemingway, un admirador de Cheever– recomendaba no empezar una obra con generalizaciones. "Una generalización nos aleja del libro antes de haber empezado a comprenderlo", dice. John Cheever parece haber tomado nota de este consejo como narrador. Si algo se repite en sus relatos, casi como una fórmula, son los comienzos. No importa si el relato está escrito en primera o en tercera persona, rápidamente el narrador se encarga de hacernos saber cuál es el nombre del protagonista, de qué trabaja, cuál es su estado civil y qué edad tiene. Todo lo demás es incierto. Nunca sabemos qué va a pasar, porque no sabemos qué hay más allá del primer párrafo. De ahí que leer un relato de Cheever sea una experiencia parecida a la de salir a nadar en aguas profundas. Como los Pommeroy en Adiós, hermano mío, cuando bajan el acantilado para alejarse de Lawrence, pero también para nadar en esa “sólida agua verde” y sentirse renovados, “como si nadar tuviera la fuerza purificadora que reclama el bautismo”. De la misma manera, la inmersión en la literatura de Cheever parece tener un efecto curativo en cada uno de nosotros.
perfil.com
por Hernán Arias
26 de septiembre, 2006
24 septiembre 2006
Suscribirse a:
Entradas (Atom)