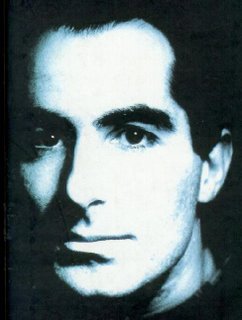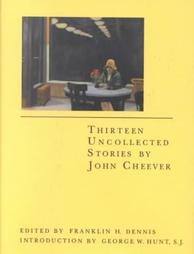En el concurso convocado por Alvy Singer para elegir el mejor relato online traducido del siglo XX ¡ha ganado El ladrón de Shady Hill! seguido muy de cerca por... otros...
Me llamo Johnny Hake. Tengo treinta y seis años, y descalzo mido un metro setenta, desnudo peso setenta kilogramos, y por así decirlo ahora estoy desnudo y hablando a la oscuridad. Fui concebido en el Hotel Saint Regis, nací en el Hospital Presbiteriano, me crié en Sutton Place, fui bautizado y confirmado en San Bartolomeo, estuve con los Knickerbocker Greys, jugué al fútbol y al béisbol en Central Park, aprendí a actuar en el marco de los toldos de las casas de apartamentos del East Side, y conocí a mi esposa (Christina Lewis) en uno de esos grandes cotillones del Waldorf. Estuve cuatro años en la Marina, ahora tengo cuatro hijos, y vivo en una zona periférica llamada Shady Hill. Tenemos una bonita casa con jardín y un lugar exterior para asar carne, y las noches de verano, cuando me siento allí con los niños y miro la pechera del vestido de Christina que se inclina hacia delante para salar la carne, o que simplemente contempla las luces del cielo, me emociono tanto como puede ser el caso con actividades más temerarias y peligrosas, y creo que a eso se refieren cuando hablan del sufrimiento y la dulzura de la vida.
Cuando terminó la guerra comencé a trabjar con un fabricante de parablend, y pareció que ése sería mi modo de ganarme la vida. Era una firma patriarcal; es decir, el anciano de la familia nos ponía a trabajar en una cosa y después nos pasaba a otra, y se metía en todo -la fábrica de Jersey y la planta procesadora de Nashville- y se confortaba como si hubiese organizado la empresa entera durante una siesta. Con la mayor agilidad posible evitaba cruzarme en el camino con el anciano, y ante él me comportaba como si con sus propias manos hubiese moldeado el barro de mi persona, y después me hubiera dado el aliento de la vida. Pertenecía a la clase de déspota que necesita lo representen, y ésa era la tarea de Gil Bucknam. Era la mano derecha, la pantalla y el conciliador del anciano, pero comenzó a faltar a la oficina, al principio un día o dos, después dos semanas, y finalmente más tiempo. Cuando regresaba, se quejaba de que le dolía el estómago o tenía problemas con la vista, aunque todos podían ver que estaba bebido. El hecho no era tan extraño, porque beber mucho era una de las cosas que él tenía que hacer para la firma. El viejo lo aguantó un año, y después una mañana vino a mi oficina y me dijo que fuese al apartamento de Bucknam y lo despidiese.
Era una maniobra tan tortuosa y sucia como encargar al encargado de la oficina que despidiese al presidente de dirección. Bucknam era mi superior y llevaba muchos más años en la empresa; en otras palabras, un hombre que cuando me invitaba a beber con esa misma actitud estaba mostrando su condescendencia. Pero así trabajaba el anciano, y yo sabía lo que tenía que hacer. Fui al apartamento de Bucknam, y la señora Bucknam me dijo que esa tarde podía ver a Gil. Almorcé solo, y estuve en la oficina hasta poco más o menos las tres, y a esa hora fui caminando desde la oficina hasta el apartamento de los Bucknam, en la calle 70E. Estábamos a principios del otoño -se jugaba la Serie mundial- y en la ciudad comenzaba a desencadenarse una gran tormenta. Cuando llegué a casa de los Bucknam podía oír los sonoros estampidos y el olor de la lluvia. La señora Bucknam me recibió, y en su rostro parecían reflejarse todas las dificultades del último año, mal disimuladas por una espesa capa de polvo. Nunca había visto ojos tan apagados, y se había puesto uno de esos anticuados vestidos de verano con grandes flores estampadas. (Yo sabía que tenían tres hijos en la universidad, y una embarcación manejada por un hombre a sueldo, y muchos otros gastos.) Gil estaba acostado, y la señora Bucknam me invitó a pasar al dormitorio. La tormenta ya comenzaba, y todo estaba sumergido en una suave semioscuridad, tan parecida al alba que se hubiera dicho que debíamos estar durmiendo y soñando, y no comunicándonos malas noticias.
Gil se mostró alegre, simpático y condescendiente, y dijo que le agradaba mucho verme; de su última visita a Bermudas había traído muchos regalos para mis hijos, pero había olvidado enviarlos.
-Querida, ¿quieres traer esas cosas? –pidió-. ¿Recuerdas dónde las pusimos? –Después, la esposa volvió a la habitación con cinco o seis paquetes grandes, de aspecto lujoso, y los depositó sobre sus rodillas.
Cuando pienso en mis hijos casi siempre lo hago con placer, y me agrada mucho llevarles regalos. Yo estaba encantado. Por supuesto, era una treta -supuse que de la mujer- y una de las muchas que ella seguramente había pensado durante el último año para defender su mundo. Vi que el papel de envolver no era nuevo, y cuando llegué a mi casa descubrí que eran algunos viejos suéteres de cachemira que las hijas de Gil no habían llevado a la universidad y un gorro a cuadros con una banda sucia. La comprobación acentuó mis sentimientos de simpatía ante las dificultades en que se encontraban los Bucknam. Cargado de paquetes para mis hijos y sudando simpatía por todos los poros, yo no podía descargar el hacha. Conversamos de la Serie Mundial y de varios asuntos menudos de la oficina, y cuando comenzaron la lluvia y el viento, ayudé a la señora Bucknam a cerrar las ventanas del apartamento, después me fui y bajo la tormenta volví a casa en tren, más temprano que de costumbre. Cinco días después Gil Bucknam arregló su situación, y volvió a su oficina a ocupar su lugar de siempre como la mano derecha del anciano, y lo primero que hizo fue comenzar a perseguirme. Me pareció que si mi destino hubiera sido la profesión de bailarín ruso, o de orfebre, o de pintor de bailarines Schuhplatler en cajones de escritorios y de paisajes en conchas marinas, y hubiera vivido en un lugar muy sórdido como Provincetown, no habría conocido a un grupo de hombres y mujeres más extraños que el que conocí en la industria de la parablend; y así decidí seguir mi propio camino.
seguir leyendo El ladrón de Shady Hill